Todavía recuerdo...
 Todavía recuerdo como separaba la carne del hueso. Sus manos expertas cortaban la materia que se deshacía sin oponerse, dejando escapar un ruidito seco como única señal de protesta. Se volvió a mirarme (él estaba de espaldas) y su rostro se veía luminoso. Entré a la cocina y mis pies descalzos sintieron el frío de los mosaicos.
Todavía recuerdo como separaba la carne del hueso. Sus manos expertas cortaban la materia que se deshacía sin oponerse, dejando escapar un ruidito seco como única señal de protesta. Se volvió a mirarme (él estaba de espaldas) y su rostro se veía luminoso. Entré a la cocina y mis pies descalzos sintieron el frío de los mosaicos.- Vení —dijo, y me levantó con sus enormes manos, sentándome sobre la mesada.
Entonces fui de pluma.
Fruncí el seño. Había manchado con sangre mi pijama favorito, aquel azul con ositos soñadores que una tía me había regalado para navidad. Siempre previsora, la tía puso bajo el árbol un pijama abrigadísimo cuando apenas comenzaba un verano que derretía el asfalto. Él siguió con su cuchillo: ahora los grandes trozos se convertían en minúsculas porciones de sí mismos. Cada tanto, el viejo se alejaba para comprobar que fuesen todos del mismo tamaño.Encendió la hornalla y apoyó un sartén que había llenado con aceite de oliva. Después agregó la cebolla y un perfume fuerte hizo que me picase la nariz. Me rasqué con la manga del pijama.
Miré el reloj de la pared: apenas las nueve de la mañana. Me pareció algo temprano para comenzar con el almuerzo, pero no dije nada. Igual, no habría escuchado. La carne ya había ocupado su lugar en el sartén. El viejo no dejaba de mezclar con una gran cuchara de madera, en redondo, trazando una espiral imaginaria mientras los fragmentos rojizos se retorcían lamentando la desnaturalización de las proteínas de las que estaban constituidos.
Sonreí al verlo enfundado en un delantal con dibujos de zanahorias que a duras penas lograba taparle la barriga.
Él también me sonrió, o creo recordar que lo hizo, y dejó ver una hilera de dientes amarillos. Dientes de caballo, de infancia hambrienta y madurez acomodada gracias a años (¿o siglos?) de trabajo bestial.
La sartén emitió un chillido agudo. Mi padre había agregado tomates naturales, cortados en daditos. El agua de los frutos reaccionó al calor y estalló un volcán de gotas hirvientes, obligándolo a retroceder algunos pasos.
- Andá a vestirte, que no falta mucho —ordenó—.
- Esperá, vení —una vez más me levantó sujetándome por debajo de los brazos. Me dejó con suavidad sobre el suelo.
- A ver qué te parece... —dijo.
Tomó con la cuchara de madera algo de su salsa y lo acercó hasta mis labios. Abrí la boca y sentí la textura delicada de la carne, la exquisita combinación de condimentos que el viejo había seleccionado.
- Está muy rico —sentencié, aún saboreando su cuidada obra.
- Andá, vestite —dijo, y me besó en la frente.
No supe muy bien cómo reaccionar. No podía recordar si alguna otra vez me había besado. Llegué al comedor y como todo un caballero me senté a esperarlo. Él entró, sosteniendo la fuente de la que emanaba un delicioso perfume a picante y albahaca.
Recién entonces noté que sólo había dos platos en la mesa.
- ¿Mamá no come? —pregunté.
- No. Mamá no come.
Su sonrisa me dio miedo.
por Claudia Capelli
Contribución de mariaclaudina

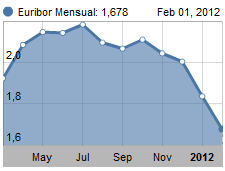








No hay comentarios:
Publicar un comentario