Días de puelche
 La noche en que sucedieron los hechos, Isidro estaba solo en su casa. Su mujer regresó al día siguiente. Le traía un canasto lleno de cerezas rojas, encendidas por el sol del verano. Los ancianos se habían despedido con un abrazo tierno, sorprendiéndose ambos de ese gesto tanto inesperado cuanto olvidado, porque la ausencia de Elena sería breve, sólo tres días, tiempo en que visitaría a una de sus hijas que vivía no más allá de los montes y cerros que rodeaban el tranquilo terruño de siempre. Isidro no había querido acompañar a su mujer pretextando trabajos urgentes y protegiendo así el ansia portentosa de soledad que invadía su alma, y que él atribuyó al viento puelche que ya anunciaba su llegada en la pureza del aire. Este viento tibio que sopla desde los Andes y que desde su infancia le traía el mismo sonido transparente del río Lirquén en su viaje de agua y canto cordillerano hacia la inmensidad del océano.
La noche en que sucedieron los hechos, Isidro estaba solo en su casa. Su mujer regresó al día siguiente. Le traía un canasto lleno de cerezas rojas, encendidas por el sol del verano. Los ancianos se habían despedido con un abrazo tierno, sorprendiéndose ambos de ese gesto tanto inesperado cuanto olvidado, porque la ausencia de Elena sería breve, sólo tres días, tiempo en que visitaría a una de sus hijas que vivía no más allá de los montes y cerros que rodeaban el tranquilo terruño de siempre. Isidro no había querido acompañar a su mujer pretextando trabajos urgentes y protegiendo así el ansia portentosa de soledad que invadía su alma, y que él atribuyó al viento puelche que ya anunciaba su llegada en la pureza del aire. Este viento tibio que sopla desde los Andes y que desde su infancia le traía el mismo sonido transparente del río Lirquén en su viaje de agua y canto cordillerano hacia la inmensidad del océano.El duro Isidro se quedó silencioso mirando alejarse a su mujer, lenta, gastada, a pasitos cortos, envuelta en la monótona melancolía de los campos, hasta que su falda colorada fue una amapola más salpicando el trigal, última pincelada de luz disolviéndose en la tela del aire.
Entonces se dirigió a su fiel sillón de mimbre en compañía de sus perros y ahí se quedó tomando el solcito de la mañana, sin poder dejar de contemplar el polvoriento camino de siempre, donde se alzaba una nubecilla de polvo que vagó unos instantes, en leve remolino, para después ser silencio y lejanías; pero en el corazón de Isidro una poderosa ráfaga de nostalgias.
Comenzaba a no entender su propia vejez, con estas payasadas de penas raras y sentimentalismos imprevistos con los cuales no sabía cómo comportarse. Y se fue viviendo esa mañana en el canto de los pájaros, en el sabor del tiempo intenso que endulzaba su alma de recuerdos que vibraban como abejas borrachas de miel.
Entonces estuvo contento, abrazado a una plenitud ancha de vida. Desde milenios se veía junto a su Elena, ya jugando en las vegas o en trigales que ondulaba la fresca mano del viento, ya en frías madrugadas de escarcha viva o en atardeceres de poleo.
Cuerpos bañados de inocencia. Ausencia de aguijón y demonio del deseo modificando las órbitas de vidas que florecen. De improviso fueron adolescentes y, un día como tantos, descubrieron sus miradas prisioneras de un fuego dulce y tenaz, entonces temblando como hojas tiernas, cuando jugaban en el heno del galpón, como tantas veces, sus bocas se unieron en un énfasis desconocido, de exploración y temor, de inmensa felicidad que se unía al campo entero, corriendo en el ganado, silbando en los pájaros, cantando en los esteros, bailando en las flores. Haciendo de la vida un abrazo de luz y belleza. En su primera noche solo, Isidro tuvo el siguiente sueño: Con extrema nitidez, con juventud de corcel revivió infatigablemente sus amores de rudo campesino. Manos de tierra y callo recorriendo anhelantes, torpes, desesperadas la piel tierna y silvestre de su hembra; todo el placer primero, de tímido animal jadeante, se lo devolvía desde el sueño, su boca golosa, mordiendo, lamiendo, con avidez olvidada, las guindas ácidas de los senos morenos de Elena, perdiéndose, disolviéndose en geografías, en rosas de llamas, en la posesión finalmente eterna.
Se despertó, esa mañana, con más madrugadas que de costumbre y, aún deliciosamente entorpecido en las sensaciones viriles del sueño, no pudo retener ni interpretar, un leve y fugaz aleteo negro que cruzó por alguna zona de su alma.
Los primeros cantos de las diucas madrugadoras, impregnaron su alma de felicidad y de infancia. En su rostro de Rey Lear, porque sería este el rostro de todos los viejos, flotaba su vida en recuerdos profundos. Su cuerpo y sus brazos se volvían inmateriales en un desmesurado abrazo con que cubría y estrechaba todo su terruño, al que había dado su tiempo total, en sol, sudor, esperanzas y arado. En los potreros el viento ondulaba las chépicas, en las que danzaban los delicados espíritus de la tierra, envueltos en el fresco aroma del quinchamalí.
La segunda noche solo, Isidro se quedó escuchando el rumor del puelche, tuvo un breve estremecimiento al sentir un peso repentino en sus huesos y como si una fuerza sorda lo tirase hacia el centro de la tierra, mientras lo inundaba una espesa niebla de tristeza, pero luego se quedó dormido. De improviso lo despertaron los pasos de alguien que bajaba la escalera contigua a su pieza. Alguien estaba descendiendo desde el piso de arriba, vacío desde años. Un escalofrío de reptil atravesó sus vértebras como un latigazo. Tenía la certeza que estaba solo en casa.
Mientras los pasos hacían crujir la vieja escalera de álamo, en la mente de Isidro, como un corte de navaja, se abría una rendija por donde penetraba la flecha invisible del ignoto.
La atracción de eso que descendía, de esos pasos no cotidianos, de esa pulsión de respiro helado, se le hizo irresistible. Se alzó fatigosamente, con todo su miedo en un cuerpo anquilosado, encendió una vela e iluminó la escalera. ¡No había nadie!
Quedó paralizado; en las venas su sangre se heló y un zumbido sordo y doloroso se apoderó de sus oídos. Temblando, a tropezones entró a su pieza y se acurrucó en la cama, como una cucaracha herida.
Con toda su conciencia puesta en la escalera trató de agrupar las fuerzas, de su recia voluntad de hombre simple, para intentar atrapar los pedazos de una realidad que se rompía como espejo. Su espíritu fue expulsado del sensible, ahí donde siempre se movió con seguridad: el mate en las mañanas, el silbar en los caminos, sus recuerdos, todo lo abandonaba inexorablemente, con lento terror. Repentinamente todo se hizo silencio, sopor profundo, una ausencia absoluta de sonidos invadió el espacio y el torrente del tiempo se interrumpió. Se sintió desesperadamente viejo, el orgánico huyendo en imperceptible desintegración. En medio a la oscuridad de la noche el silencio fue roto por los aullidos de sus perros y por algunas gotas de lluvia en los ventanales, lentas, desganadas, para después desencadenarse, como una metralla, la tormenta.
El viento rugía arrancando hojas negras a los árboles, los relámpagos, en violentos destellos, iluminaban su pieza.
Miró a través de la ventana en el instante que un relámpago iluminó una pequeña poza de agua, donde se reflejó, un instante, el oro luminoso de un aromo en flor, inundando de poesía el corazón de Isidro. Mientras tanto, los pasos recomenzaban a descender exactamente desde el punto donde fueron interrumpidos por la luz de la vela.
Entonces, el alma de Isidro penetró en los sueños de la muerte. El amanecer sorprendió su cadáver bañado de una dulce belleza, en su rostro reposaba la serenidad de un niño, afuera el puelche soplaba tristemente su último adiós.
Cuando Elena regresó, ya el solcito entibiaba el rocío. Se sorprendió al no ver a Isidro dando vueltas por ahí ni a los perros saludando su regreso con ladridos y rabos eufóricos, sólo el canto de los gallos la envolvió en algo como un abrazo mientras dejaba el canasto de cerezas sobre la mesa.
Textos seleccionados - Literatura
Contribución de mandrugo

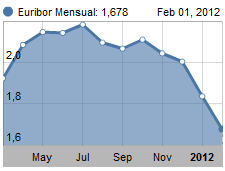








No hay comentarios:
Publicar un comentario