Obama presidente. Comienza la ilusión
 El traspaso de poderes se consuma pasado mañana. Obama llega a la Casa Blanca con el mandato de emprender 'el cambio'. ¿Impondrá el ejercicio del poder un realismo que termine con su aura y con las expectativas que medio mundo ha depositado en él? El escritor estadounidense Richard Ford escribe para 'El País Semanal' sobre las consecuencias de este acontecimiento histórico en su país. Y Manuel Vicent reflexiona sobre su figura y su impacto en el progresismo europeo.
El traspaso de poderes se consuma pasado mañana. Obama llega a la Casa Blanca con el mandato de emprender 'el cambio'. ¿Impondrá el ejercicio del poder un realismo que termine con su aura y con las expectativas que medio mundo ha depositado en él? El escritor estadounidense Richard Ford escribe para 'El País Semanal' sobre las consecuencias de este acontecimiento histórico en su país. Y Manuel Vicent reflexiona sobre su figura y su impacto en el progresismo europeo.LA DELICADA CONDICIÓN DE UN 'PRESIDENTE ESPECIAL'. La asombrosa victoria de Obama no garantiza un cambio en su sociedad ni el fin del "pensamiento racial". Pero su proeza alimenta un regenerado orgullo de ser estadounidense. Así lo defiende, en este texto exclusivo, uno de los novelistas americanos más prestigiosos, sutil cronista de la Norteamérica de hoy. Por RICHARD FORD
Quizá sea conveniente reflexionar sobre algunas de las consecuencias menos evidentes de la llegada a la presidencia de Barack Obama, aquí en Estados Unidos. Al fin y al cabo, el trabajo habitual del novelista es imaginar las consecuencias nunca imaginadas de la conducta humana. Los seres humanos amamos, nos preocupamos, nos comportamos bien, nos comportamos mal, actuamos con pasión... ¿y entonces qué? El sentido común, por supuesto, es útil. Algunas consecuencias de nuestros actos las comprendemos de manera automática. Por ejemplo, si iniciamos una guerra, suelen ocurrir cosas malas. Éstas son las consideraciones del estilo de los Diez Mandamientos y el Infierno de Dante. Las utilizamos mucho en la vida diaria. Pero el sentido común tiene sus límites. Muchos resultados de nuestra conducta pueden acabar pareciéndonos misterios tentadores y, a veces, recalcitrantes. Y no conocer las consecuencias de nuestros actos es habitualmente lo que nos hace meternos en problemas. Podríamos incluso decir que la literatura de imaginación cumple su tradicional tarea de "llevar información" al lector diciéndole: "¡Eh, tú! ¡Presta atención a lo que haces! ¡Es importante!".
En términos de pura ética norteamericana, creo que también merece la pena considerar la ascensión de Barack Obama no sólo como algo que él hizo personalmente, sino, más en general, como algo que hemos hecho todos nosotros, los votantes, los ciudadanos de este país. Y más vale pensar que su llegada a la presidencia no es -como lo viven muchos, llenos de ansiedad- un absurdo golpe de buena suerte, sino que es un acto cívico colectivo concertado, si bien desesperado, cuyas consecuencias exactas todavía no podemos ver con claridad los ciudadanos actores, pero que estamos dispuestos a emprender y cuya responsabilidad estamos dispuestos a asumir.
En Estados Unidos, al menos durante los últimos ocho años, tanto demócratas como republicanos han tendido a considerar que nuestro Gobierno era un caso de decidida y casi inexplicable mala suerte, cuyas consecuencias negativas todos veíamos, empeorando prácticamente por momentos, pero cuyo origen asegurábamos no comprender y no considerábamos responsabilidad nuestra. A los estadounidenses, en general, nos desagrada todo lo que tenga que ver con el Gobierno, y su injerencia levanta sospechas. Y solemos expresar nuestro desagrado mediante la indiferencia, salvo en los casos especiales en los que nos sentimos personalmente en peligro o con riesgo de perder dinero; entonces, el Gobierno no nos gusta porque no hace lo suficiente por nosotros. No es atípico, por tanto, que ninguna persona con la que he hablado en los últimos dos años haya querido asumir ninguna responsabilidad por George Bush, sobre todo los representantes del 50%, más o menos, que sí votó por él. He intentado atribuir a alguno de mis conocidos republicanos el mérito que, en mi opinión, le correspondía. E incluso escribí una larga novela, uno de cuyos temas políticos consistía en asignar -esta vez a los demócratas- parte de la culpa de la presidencia de Bush, por haber asistido con indiferencia a unas elecciones (las de 2000) que tenían en las manos. Ninguno de mis esfuerzos dio verdaderamente fruto.
Desde el punto de vista cívico, por supuesto -lo que Ralph Waldo Emerson llamaba nuestras "virtudes municipales"-, es evidente que es algo terrible que nadie asuma la responsabilidad del Gobierno que ocupa el poder. Y es especialmente malo cuando -como hacemos en Estados Unidos- presumimos ruidosamente por todo el mundo de tener una sociedad democrática y participativa que, a nuestro juicio, otros deberían emular, mientras nuestro Gobierno no está siendo demasiado bueno y pese a que, sin embargo, somos verdaderamente responsables de él, nos guste reconocerlo o no. Esta forma de ser ciudadanos pero no responder de nuestras acciones es perjudicial para el espíritu americano. Y otro de sus efectos negativos es que no responsabilizarnos de nuestro Gobierno perjudica nuestra capacidad de prever e influir en las consecuencias de nuestra voluntad nacional y nuestras decisiones colectivas. Ése es, al fin y al cabo, uno de los principios esenciales del arte de gobernar con responsabilidad, y de la parte del arte de gobernar que sirve de modelo a nuestra conducta privada. La novelista inglesa George Eliot escribió en una ocasión que no hay vida privada que no esté enmarcada por la vida pública. Y cuando el Gobierno es malo y nadie se hace responsable de él, la sociedad entera -la sociedad de base, en la que vivimos- está en peligro, y la mente adquiere un hábito de desorientación que allana el terreno al totalitarismo y la demagogia y a la transformación de verdades manifiestas en mentiras. Como podemos ver que ocurre en Estados Unidos desde hace un tiempo. Piensen en nuestra economía. Piensen en el impacto que ejerce Estados Unidos en el entorno físico del mundo. Piensen en las armas de destrucción masiva que no estaban allí. Se podría decir que ha sido un periodo extrañamente soviético en la vida política estadounidense. Y, como curación, habría que afirmar que para mantener por lo menos un mínimo contacto con la verdad es preciso mantener por lo menos un mínimo de nuestro sentido de la responsabilidad por nuestras acciones. No hace falta ser un genio político para entenderlo. Pero la política puede hacer que parezca más difícil de lo que es.
Aun así, resulta extraño pensar en la entrada de Estados Unidos en el nuevo territorio desconocido de Obama como un sincero intento de asumir una responsabilidad más firme por nuestras acciones y nuestro destino nacional. Es posible, desde luego, que todos los actos de responsabilidad personal incluyan hacernos responsables de consecuencias que no podemos acabar de prever. De forma que nuestro dilema y nuestro reto quizá no sean meramente la extraña realidad de la verdad invertida -como en el espejo de Lewis Carroll- a la que nos hemos acostumbrado durante los años de Bush. La presidencia de Obama nos ofrece, en el peor de los casos, una forma claramente nueva de evaluar Estados Unidos desde dentro, algo que hasta ahora no se nos ha dado muy bien.
He aquí, pues, otras "consecuencias de Obama", basadas en mi intuición de escritor y mis observaciones personales. Son asuntos de los que en el futuro se pedirá a los estadounidenses que sean conscientes y responsables.
Uno de ellos es que no puedo evitar la sensación de que hay algo extraño y que suena falso en todos los republicanos con los que he hablado en las semanas transcurridas desde las elecciones, ciudadanos que me han dicho que no votaron por su partido, sino que lo hicieron por Barack Obama. El progresista de buena fe que hay en mí quiere creer que estos votantes se sintieron iluminados por Obama, que hicieron lo correcto (por una vez), que se habían hartado de todo lo que significaba ya George Bush y actuaron movidos por el patriotismo, el sentido común y una pizca de valor para reexaminar unas "certezas" vacías y llevar a cabo el acto soberano que nunca habían pensado que harían: votar demócrata. Votar por un negro. Salvo que... Son los mismos que votaron por Bush, no una, sino dos veces (y la segunda vez fue una enorme, desastrosa traición a nuestro país, porque para entonces ya eran perfectamente visibles la temeridad y la incompetencia de Bush). Y esos republicanos son los mismos que no querían hablar conmigo cuando les preguntaba qué les parecía apoyar a Bush. Por tanto, la verdad, no me fío de ellos. Y tampoco me fío de poner en manos de su maltrecho juicio el futuro de mi país, un futuro que será doloroso, caro y lleno de estruendosas incertidumbres, y que necesitará un Gobierno estable que pueda contar con el apoyo fiel, lúcido y pragmático de su electorado. No digo que quiera que se conceda automáticamente un segundo mandato a Obama (aunque sería alentador), ni que pretenda que se prohíba votar a estos republicanos advenedizos (cosa también tentadora, porque, desde luego, me habría gustado que se lo prohibieran, después de lo de 2004). Al fin y al cabo, puede que Obama no dé buen resultado. No lo sabemos. Pero el carácter heterodoxo y posiblemente provisional del mandato de Obama y las consecuencias que tendrá para el futuro de Estados Unidos se convertirán en parte intrínseca de ese futuro y en un nuevo elemento del carácter estadounidense. La responsabilidad por ese carácter y su futuro exigirá que estemos vigilantes.
El segundo aspecto, y evidentemente relacionado, es que la grandeza de la proeza de Obama -ser negro y obtener la presidencia (verdaderamente, algo que nunca pensé que llegaría a ver, que era como un sueño)- le ha otorgado, sin duda, un aura especial que le protege a los ojos de la gente. Pero es un aura especial que desaparecerá rápidamente en el ardiente calor de las tareas de gobierno y le dejará todavía más expuesto como presidente. Por supuesto, esa doble exposición es la trampa contradictoria del pensamiento racial, un elemento presente desde hace mucho en el pensamiento estadounidense y que no parece probable que vaya a desvanecerse porque un negro llegue a presidente: primero se dice que un candidato no merece el cargo por ser negro, y luego, en proporción con lo extraordinario de la proeza de que haya sido elegido, la opinión pública crea unas expectativas desmesuradas. Ocurrió hace siglo y medio, durante nuestro periodo fallido de reconstrucción tras la Guerra de Secesión. Y aunque es reconfortante pensar que, al ser elegido, Obama ha clavado una estaca en el corazón del racismo estadounidense, y aunque no hay duda de que su éxito representa un paso adelante formidable en los esfuerzos para desmantelar el pensamiento racial en nuestro país, también es muy probable que la conciencia racial estadounidense se oculte aún más -tras haber quedado desacreditada oficialmente por la elección de Obama- y se deje ver en las hostilidades matizadas y exageradas de las que seguramente será objeto el presidente Obama por parte del partido que ha perdido el poder.
Y eso será así sólo si al presidente Obama le van bien las cosas. Si no le van tan bien, si fracasa, entonces su deslumbrante condición de presidente especial, el que cambió todo para siempre, se convertirá rápidamente en un lastre para él y para el país, porque el pensamiento racial volverá a verse estimulado. Es el riesgo de elegir a Barack Obama. Aunque es un riesgo acertado el que una nación libre tiene el privilegio de poder asumir. Y, sin embargo, es evidente que hay consecuencias que no podemos ignorar y debemos estar preparados para afrontar.
Pocos días después de las elecciones escribí a un amigo en Misisipi -un amigo de la infancia- y le pedí que me contara qué le parecía la victoria de Obama, porque imaginaba que no le había apoyado. Mi amigo es blanco, políticamente conservador, cristiano evangélico y republicano. Me parecía, por intuición, que las actitudes de los votantes rivales -que son una gran parte de la población gobernada- eran más importantes y menos fáciles de entender que mi preferencia por Obama, que era bastante sencilla. En la guerra, es sabido que más vale mantener al enemigo cerca y a la vista. En política, es prudente conocer a todos los ciudadanos, aunque sólo sea porque debemos gobernar (y servir) tanto a amigos como a enemigos. "No voté por Obama, es verdad", me respondió mi amigo. "Pero sí rezo por Obama. Pongo todo en manos de Dios. Creo que muchos que votaron como yo sienten lo mismo que yo. Quiero lo mejor para él y para todos nosotros". "Bueno", le contesté, tratando de ser optimista, "qué más puedo esperar, supongo". Quería decir que, para mí -que no soy cristiano, no soy conservador y, desde luego, no soy republicano-, éste es un apoyo sincero, pero quizá variable (dado que los designios del Señor son insondables). Es posible que Estados Unidos ya no esté dividido por la mitad, como cuando Bush robó las elecciones de 2000. Pero la actitud de los votantes que se opusieron decididamente a Obama (un 48%, al fin y al cabo) y prefirieron la curiosa alternativa de John McCain y Sarah Palin determinará con toda seguridad no sólo los tonos del pragmatismo político de Obama, sino también su capacidad de gobernar y unir al país durante el mandato que tiene garantizado. Esos votantes acérrimamente opuestos -con sus actos, con sus omisiones y con la evolución de su disposición cívica- determinarán en gran parte lo que represente vivir en Estados Unidos durante los cuatro o quizá ocho años que tenemos por delante.
Una última palabra. Durante los dos últimos años, durante la interminable y adormecedora campaña presidencial, para muchos de nosotros se convirtió en artículo de fe que, si los republicanos ganaban las elecciones, nos iríamos del país para siempre. Muchos, de hecho, se fueron de Estados Unidos después de las dos elecciones anteriores y las respectivas victorias de Bush. Y aunque hablar de marcharse no cuesta nada, tengo pocas dudas de que lo habría hecho, convencido de que ya no conocía mi país natal, ya no me sentía fortalecido por el instinto cívico de cambiar la vida para mejorarla, ya no podía seguir apoyando la política de mi país, una y otra vez.
En todo este tiempo, desde luego, marcharse nunca se presentó como un acto ennoblecedor. Los gestos de protesta y renuncia no suelen serlo, probablemente. Siempre pueden parecer egocéntricos, ineficaces, reductivos desde el punto de vista lógico, impulsivos, aislados. Imprudentes. Después de todo, ¿qué mejor lugar que el sitio en el que uno nació y al que siempre ha sentido que pertenecía? ¿No parece siempre prematuro irse justo ahora? ¿No sería como dejar tu país en manos de sus ciudadanos menos capacitados? Existen muchos argumentos. Además, tengo casi 65 años. De verdad, ¿qué le habría importado a nadie que me fuera? Ni siquiera a mí.
Y de pronto, con la victoria de Obama, todo eso se acabó. Y en el destello de comprensión de que no tenía que irme, el propio hecho de residir se convirtió en una característica profunda de la vida en Estados Unidos, más de lo que nunca había experimentado. Yo vivo aquí, me di cuenta, y sólo vivo aquí, y seguramente viviré aquí hasta que me muera. Estoy seguro de que nunca había pensado exactamente esas palabras. Tal vez los europeos den por sentadas esas nociones de permanencia geográfica relativa. Pero para los estadounidenses, ése no es el sentimiento típico que tenemos sobre el lugar en el que vivimos en nuestro continente. Todos nosotros venimos de otro lugar y tenemos tendencia a trasladarnos. Y yo pertenezco a una generación que era más aficionada que la mayoría a mantener abiertas todas nuestras opciones.
La asombrosa elección de Barack Obama ha hecho que muchos estadounidenses -esos que sentían que estaban perdiendo poco a poco el control de su vida- estemos prácticamente seguros de que éste es el lugar en el que nos vamos a quedar; éste es el lugar en el que nuestra condición de ciudadanos cuenta más, si es que cuenta; éste es el lugar en el que habremos vivido cuando hayamos muerto; incluso en un periodo de guerra, desalentadoras perspectivas económicas y laxitud espiritual, nuestra vida se ha visto alterada de esta forma concreta, tal vez para mejor. Si la vida pública, como decía George Eliot, condiciona toda la vida privada, entonces, con esta elección, mis apegos preconscientes y muchos de los de mi generación, nuestro sentido de responsabilidad por la esencia y las acciones de nuestro país, las facetas pública y privada de nuestra condición de ciudadanos, se han aclarado y han adquirido más importancia para nosotros de una manera que yo, por lo menos, nunca podré ignorar.
Los electorados modernos tienen, en su mayoría, una enorme diversidad, independientemente de la persona que los presida. Pero éste es el país que este hombre aparentemente extraordinario, Barack Obama, ha decidido dirigir: un país que es en parte escéptico, en parte claramente opuesto, en parte entregado, tal vez, hasta grados absurdos. Es una diversidad que influirá en él y en su capacidad de gobernar más que en cualquier otro presidente que recordemos. Ni que decir tiene que el gobierno y el futuro de Estados Unidos no van a ser una cuestión sencilla.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
- EL ENVIADO. Al presidente electo le espera un planeta destrozado, y a su país no le van a salvar ni los salmos ni las plegarias. Pero en el fondo del inconsciente colectivo hay algo espiritual e imbatible que Barack Obama ha despertado. Por MANUEL VICENT
No se puede decir que Barack Obama sea exactamente un negro norteamericano, porque ni ha bebido la leche de los bisontes ni sus antepasados fueron esclavos. Su alma no está iluminada por cruces de fuego en medio de una danza macabra de capirotes, y tampoco hay campos de algodón en su memoria ni cabañas del tío Tom. Su padre fue un economista nacido en Kenia que casó con la antropóloga blanca Ann Dunham, procedente de Kansas, mientras ambos estudiaban en la Universidad de Hawai. Barack Obama vino al mundo el 4 de agosto de 1961 en Honolulú, una región llena de molicie de la Norteamérica exótica, con demasiados collares de flores y faldillas de palmas como para formar en cualquier muchacho un carácter espartano, xenófobo e imperialista, más amante de las armas que del suave son del ukalele.
Luego, los padres de Barack se divorciaron cuando tenía dos años. Inteligente, beodo y mujeriego, el progenitor volvió a África, y prácticamente no supo ya nada de su hijo hasta poco antes de morir, cosa que sucedió en 1982 en un accidente de automóvil. Su madre se unió muy pronto a su nuevo esposo, el ingeniero indonesio musulmán Lolo Soetoro, y se fue a vivir a Yakarta. Barack Obama estudió en las escuelas estatales de Indonesia según la disciplina del islam y después volvió a Honolulú con sus abuelos maternos cuando ya era un adolescente becado con la mente llena de paradigmas de extrañas culturas, religiones y razas fundidas en países lejanos, ajenos al ombligo del mundo. No hubo en su adolescencia pelotas de béisbol, ni jaulas de baloncesto en barrios deprimidos, ni fregados con bandas rivales del tipo de West Side Story; tal vez los inevitables canutos de marihuana, alguna raya de coca y una guitarra contestataria en el consabido episodio de rebeldía juvenil en la Universidad de California, luego en la de Nueva York y finalmente en la de Harvard, convertido en un estudiante radical, licenciado en Derecho.
Este desarraigo existencial puede haber librado a este político mulato de cualquier clase de resentimiento, que durante siglos ha sido bagaje ineludible para gente de su raza en Norteamérica. El hecho de que en este período de crisis profunda, el imperio de Occidente vaya a estar dirigido por alguien con nombre árabe en quien confluye una fusión de etnias y culturas, y una educación mestiza absorbida en tres continentes, hay que tomarlo como la metáfora del destino. El new deal que se necesita para salir de la actual depresión, pareja a la del 29, ya no podría formalizarlo hoy un líder como Roosevelt, perteneciente a la más acendrada aristocracia de pata blanca, sino un político que por su pelaje en cierto modo pertenece al mundo entero, ya que esta catástrofe económica tiene pinta de ser planetaria. De hecho, Barack Obama da la sensación de que su forma de ser norteamericana es hoy más natural que si hubiera sido un vástago blanco, protestante y anglosajón de una familia establecida en Nueva Inglaterra. Después de George W. Bush, un presidente con trazas de vaquero esquemático, a mitad de camino entre la violencia y la ignorancia, con una visión petrolífera del universo, por simple atracción de contrarios, el elector norteamericano puede que haya generado la necesidad de un predicador profético, que encarna las aspiraciones de regeneración de una sociedad atormentada por la guerra y el desastre económico. A Norteamérica no la van a salvar los salmos ni las plegarias, pero en el fondo del inconsciente colectivo hay algo espiritual e imbatible que Barack Obama ha despertado a lo largo de la campaña presidencial que acabó por convertirse en un fenómeno comunitario. El tipo debe de saber que de esta crisis no se sale sin una nueva conciencia moral.
Existe una filosofía individualista y pragmática que constituye la vieja alma de Norteamérica. Está escrita con sangre de millones de pioneros y Abraham Lincoln la sintetizó en un decálogo: "No se puede crear prosperidad desalentando la iniciativa propia. No se puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. No se puede ayudar a los pequeños aplastando a los grandes. No se puede ayudar al pobre destruyendo al rico. No se puede elevar al asalariado presionando a quien paga el salario. No resolverá usted sus problemas mientras gaste más de lo que gana. No se puede promover la fraternidad humana incitando el odio de clases. No se puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado. No se puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su independencia e iniciativa. No se puede ayudar a los hombres realizando por ellos permanentemente lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos".
Estas normas, extraídas de la moral económica de Adam Smith, deberán compaginarse hoy con una renovada teoría de Keynes para formar con esos dos frentes un nuevo idealismo en el que la solidaridad sea elevada a primer plano contra las leyes del mercado. Tal vez sea esta la misión espiritual de Barack Obama, El Enviado. Confluye también en este personaje el deseo inconfesado del viejo progresismo europeo de sacudirse de encima la obligación estética de tener que odiar visceralmente a una Norteamérica prepotente y rudimentaria por su cariz imperialista y su espíritu vaquero, para recobrar la admiración que en otros tiempos generó su energía como estandarte de la libertad, cuando Estados Unidos envió a muchos de sus mejores jóvenes, hombres y mujeres, a liberar a Europa del nazismo, y "las únicas tierras que parecían pedir a cambio eran apenas las necesarias para sepultar a aquellos que no regresaron". La aparición de este líder es una estupenda coartada para que la fascinación del jazz, de los genios de Hollywood, de los marines desembarcando en Sicilia o en Normandía vuelvan a llenar de estética la Nueva Frontera de Kennedy. Llegar a la Luna sin salir de casa podría ser hoy la gran hazaña de Barack Obama.
Entre la admiración y el desengaño se sitúa la figura de este personaje en esta encrucijada de la historia. Más allá de los espléndidos sermones laicos de sus mítines donde el viejo ideal de Norteamérica renacía con el swing de su templada lengua de fuego, a Barack Obama le espera la realidad de un planeta prácticamente destrozado. La opinión pública mundial está a la espera de los primeros actos significativos de este líder cuyo carisma se debe únicamente al deseo de cambio que su figura ha sintetizado. Las guerras de Irak y de Afganistán, los jaulones de Guantánamo, la herida sangrante de Palestina, la impunidad de Israel, el bloqueo de Cuba, la crisis económica y el terrorismo mundial son los fantasmas que, después del juramento de la Constitución y de un inflamado discurso con resonancias kennedianas, entrarán con Obama en la Casa Blanca el próximo 20 de enero para participar también con sus sábanas negras, manchadas de sangre, en el gran baile que se instaurará en los salones. Pese a todo, allí sonará la cascada voz de Louis Armstrong cantando "el mundo es algo maravilloso".
Entre las huestes ilusionadas del progresismo se admiten apuestas acerca del momento en que Barack Obama va a producir el primer fiasco. El imperio es el imperio, y en los tiempos de decadencia siempre se impone la filosofía de los pretorianos. Pero hoy, el mundo se mueve por impactos visuales, y el icono de una familia de negros ocupando la Casa Blanca contiene una carga de energía tan positiva, que la historia de la humanidad nunca podrá librarse ya de ella.
EL PAÍS

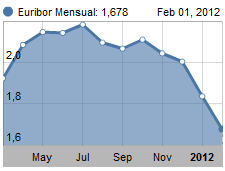








No hay comentarios:
Publicar un comentario