Joaquim Mir, pintor de genio y locura
Dentro de la llamada "pintura catalana" hay pocos artistas que resistan una revisión completa; casi nadie mantiene un pulso de originalidad y excelencia hasta el final. Joaquim Mir (1873-1940) no es ninguna excepción, tal como puede comprobarse en la retrospectiva que hasta el 26 de diciembre le dedica Caixafòrum, de la que es comisario Francesc Miralles, autor de los imprescindibles volúmenes del siglo XX de la Història de l'Art Català (Edicions 62).
El artista realizó sus mejores obras durante su trágica crisis mental.
A pesar de haber localizado 12 piezas inéditas y de que se expongan por primera vez en Barcelona otras 46, la antológica, presentada como "la muestra más rigurosa que se ha organizado nunca de la obra del artista barcelonés", no acaba de adquirir el alardeado nivel de excelencia que promete su marketing. La iniciativa, parecida a la que ya se hizo de Anglada Camarasa, plantea la eterna duda de si hay que presentar un artista a plena luz, con todas sus contradicciones, o bien cribar tan sólo lo mejor.
Mir es un gran hito del arte catalán, pero su genialidad está trágicamente ligada a la locura en el periodo comprendido entre 1902 y 1910, coincidiendo con sus estancias en Mallorca y Tarragona. Antes de su enfermedad, fue un pintor de garra, bien orientado y correcto, y luego, superada su crisis mental, fue un artista lleno de jovialidad y simpatía, pero con una producción cada vez más convencional, un hecho que coincidiría con la ascendente aceptación de su pintura por parte de público y coleccionistas hasta llegar a ser, en la década de 1930, el artista catalán vivo más cotizado.
La exposición arranca con obras impactantes y poco conocidas, como El venedor de taronges junto a L'hort de rector y L'hort de l'ermita. La fantástica etapa mallorquina -claramente influida por el pintor simbolista belga Degouve de Nuncques- está presidida por el espléndido L'abim y una de las magníficas versiones de La cala encantada, además de alguna concesión como el prescindible Sóller. Continúa con parte de la decoración de la Casa Trinxet, de Puig i Cadafalch, cuyo derribo a manos de Núñez y Navarro marca uno de los episodios más siniestros del porciolismo. Los fragmentos de tela arrancada y troceada no tienen la categoría de un cuadro, aunque se hayan pagado a precio de oro. Son simples retales de un proyecto decorativo que, descontextualizados, apenas tienen sentido; uno de ellos incluso lleva una firma apócrifa realizada por un restaurador desaprensivo y mercenario.
La brillante etapa de Tarragona también cuenta con piezas espectaculares, como Primavera a l'Aleixar y Vista de l'Aleixar, acompañadas por una serie de pasteles memorables y de las inquietantes figuras de Els cantaires y Les velles. A partir de ahí, la selección decae, paralela a la producción del artista, con subidas y bajadas, atisbos de genialidad, junto a paisajes anodinos que culminan en las vistas de Andorra. Quizá como una intencionada metáfora, la antológica termina con La desferra (1935), una barca abandonada en la playa que a su vez está sola y sin ángel en la última sala, enfrente de la mesa de interpretación. Por suerte, como sucede en L'abim, una de las paredes deja abierto un agujero, estrecho y vertical, y nos brinda la posibilidad de evadir la salida y penetrar en las salas de Tarragona y Mallorca para terminar la exposición en sentido inverso y salir airosos del evento.
JOSEP CASAMARTINA I PARASSOLS
Barcelona - 04/02/2009 - EL PAÍS


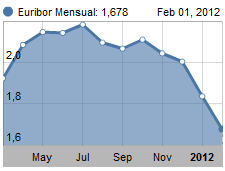








No hay comentarios:
Publicar un comentario