El cuerpo de Robles Pérez
 Ella era tan fiel como la daga magnicida a la diestra de Bruto. La veleta, que acata incondicional los caprichos de los vientos, no era más leal que ella. El perro del azteca, que es mudo guardián de los secretos, no se podría reputar más devoto. Hasta que un día decidió separarse definitivamente de ese cuerpo al que, acababa de admitirlo, estaba acostumbrada, pero que había dejado de amar mucho tiempo atrás.
Ella era tan fiel como la daga magnicida a la diestra de Bruto. La veleta, que acata incondicional los caprichos de los vientos, no era más leal que ella. El perro del azteca, que es mudo guardián de los secretos, no se podría reputar más devoto. Hasta que un día decidió separarse definitivamente de ese cuerpo al que, acababa de admitirlo, estaba acostumbrada, pero que había dejado de amar mucho tiempo atrás.Hubo un tiempo en que realmente lo adoraba. Por entonces, ella aportaba toda su voluntad para cultivar la virtud en ese cuerpo fibroso y masculino. Lo sometía a rígidas rutinas de ejercicios físicos, que modificaba regularmente según los requerimientos que se desprendían de exhaustivos exámenes diagnósticos, y de acuerdo a los claros planes escultóricos que visualizaba para él. En compensación por esos esfuerzos, ella recibía de ese cuerpo los placeres más sublimes con que los sentidos pudiesen deleitarse. Las voluptuosidades del sexo, de las artes, de la gastronomía y de todo tipo de lujos no le fueron ajenos mientras, en ese cuerpo, perduró una saludable y viril juventud.
Pero los años habían pasado, y ahora ella tenía irrevocables razones para despreciarlo. Ya no recordaba la última vez que ese cuerpo le había inspirado una fantasía erótica. En los últimos meses los achaques gástricos le habían ocasionado demasiados tormentos, sobre todo cuando se revelaban combinados con los cólicos hepáticos que le atacaban periódicamente desde hacía algunos años atrás.
El deterioro de ese cuerpo –otrora bello y resistente, vigoroso y varonil– no se comprobaba solamente en el quebrantamiento de su salud, sino que se apreciaba a simple vista en la corrupción estética que una senilidad prematura y fulminante le había labrado en el término de unos pocos años.
Ella que, fiel como era, no había estado unida jamás a ningún otro cuerpo, resolvió en un rapto de autorreflexión que irremediablemente se exoneraría de él. No cabía ninguna alternativa, sólo quedaba definir la manera y crear la oportunidad para hacerlo. Durante semanas le dio mil vueltas al asunto. Imaginó las estrategias más extravagantes para deshacerse de ese cuerpo que –ignorante de todo– la acompañaba adonde fuera, molestándola, estorbándola, retrasándola mientras ella podía volar a cualquier lugar que quisiese. Sabía que no sería fácil, pero la decisión estaba tomada.
Una tarde paseaba ella lentamente por una plaza de la ciudad cuando vio un tumulto de gente que aplaudía. Se acercó para ver. Cuando llegó, la gente se dispersaba luego de dejar unas monedas en la gorra de un ilusionista que brindaba su espectáculo al aire libre. El artista se disponía a desarmar un pesado aparato que utilizaba en su función. Se trataba de una guillotina. El viejo colocó ostensiblemente un billete de veinte pesos en la gorra, y encaró una conversación con el ilusionista. Después de algunos rodeos, ella preguntó:
-Ese aparato ¿funciona como una verdadera guillotina o sirve solamente para hacer sus trucos?
-Esto es realmente una guillotina. El truco es ajeno al aparato -respondió el prestidigitador, sintiendo que la generosa propina era meritoria de una explicación honesta.
-¿Cuánto quiere por alquilármela un día? -inquirió ella ansiosa-. Ponga cualquier precio, estoy dispuesto a pagarlo.
Ella, la cabeza de Maximiliano Robles Pérez, acababa de elucubrar un plan para eximirse al fin de ese cuerpo desdeñable, de su propio y ajado y abatido cuerpo.
Textos seleccionados - Literatura
Contribución de Horacio Federico

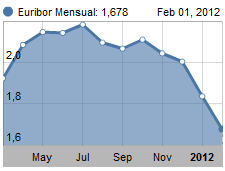








No hay comentarios:
Publicar un comentario