PUÑOS DE ASFALTO
El mundo de la lucha refleja la realidad social de los tiempos de crisis. Lejos de ser libre, constituye un encadenamiento hacia la forma de trabajo —cuando éste no puede darse en las condiciones deseadas— que mejor transforma el esfuerzo físico en dinero. Pero no se trata sólo de esa clase de fuerza. En realidad, es la voluntad la que funciona como vehículo para mantener la consistencia de ese mundo, a pesar de los golpes recibidos. Siempre dirige la mirada hacia el pasado y recuerda que, como el Chaney de El luchador (Hard Times, 1975), de Walter Hill, el protagonista empieza la historia con un par de dólares en los bolsillos. Y la presión y los imperativos son tan asfixiantes que se encargan de hacer olvidar el recuerdo de la miseria permitiendo que los cuerpos se dejen llevar hasta la extenuación. Porque siempre será preferible llegar al límite que no haberlo conocido.
Puños de asfalto (Fighting, 2009) tiene, en relación al filme de Hill, una atractiva ventaja: no se desarrolla en la Nueva Orleáns de la depresión, sino en Nueva York, donde todo es posible. La ciudad descubre su carácter poliédrico o, lo que es lo mismo, cómo bajo el halo desarrollista extendido por la política Obama puede existir, con ese aire subterráneo, una civilización que sigue anclada en otro tiempo y en otro lugar; que conforma una esfera excluyente, desconectada de la sociedad, que se alimenta aparte y posee sus propias reglas. Un colectivo que vive en una frecuencia distinta, con un ritmo diferente, pero que precisamente acentúa los males de todo ese desarrollismo bienintencionado: alcanzar las metas demasiado rápido. O dejar de ser fines en sí mismos para ser medios. Lo curioso es que, a pesar de la sordidez que implica este planteamiento, el enfoque de Dito Montiel se aleja de, pongamos por caso, el Paul Schrader más atormentado por sus conflictos entre dogma y experiencia. Al contrario, el itinerario de Shawn McArthur es narrado con una cercanía que, en cierto modo, indica el grado de confianza que guarda Montiel con su protagonista, hasta el punto de recorrer juntos todo el camino hasta el final.
Esa confianza ofrece una interesante reflexión: cómo un misfit, un individuo fuera de clase, puede bregar en la lucha entre su condición y sus necesidades; en especial, cuando estas últimas no se ven correspondidas por una época consciente de la falta, de la pobreza. En otras palabras, cuando la experiencia no puede volcarse en un exorcismo íntimo —como hiciese en su previa Memorias de Queens (A Guide to Recognizing your Saints, 2006)—, porque el mundo ya no le es propio y no es más que otra figura anónima dentro de una sociedad que camina con otros códigos.
Shawn McArthur podría ser un descarte de su anterior película, porque comparte con el Dito interpretado por Robert Downey Jr. una biografía turbulenta. Pero el propósito de su director es más amplio y por ello extiende la reflexión hacia el desequilibrio aún existente entre las zonas rurales y las urbanas. Ese mismo desnivel que coloniza paulatinamente la sociedad hasta fragmentarla y conseguir que de su interior broten núcleos desconectados, pequeñas sociedades ciegas en las que el sentido del individualismo cobra relieve. Por eso, Puños de asfalto dirige sus golpes hacia diferentes frentes. En primer lugar, atacando a la imaginación que viene de fábrica, es decir, aquella que promete más de lo que puede y que, en esencia, nos hace soñar que algún día explotaremos y no seremos explotados. En segundo lugar, señalando cómo las sociedades más desarrolladas se desintegran o, en el mejor de los casos, revelan sus costuras y sus remiendos, hasta demostrar que, si podemos hablar de posmodernidad es porque tamaña atomización social —en la que nadie conoce a nadie o nuestro universo está formado por diez personas— lo tolera. Por último, advirtiendo la perversa ideología que subyace al sueño de progreso y que el cine ha viciado a través de las historias de superación personal: al final es el personaje quien recibe las hostias y quien acaba cosificado en un trabajo físico que se aprovecha de su cuerpo para crear entretenimiento. Es el momento en el que la lucha que nunca fue libre pasa a serlo, en formato de evasión deportiva.
Jerry, el broker de Wall Street que apuesta en las peleas subterráneas, es, a este respecto, el verdadero protagonista del filme. Es quien muestra la finitud del héroe, un Shawn cuya historia acaba siendo de idea y vuelta, un paseo por el lado salvaje que termina cuando recoge el dinero suficiente para volver y reconstruir su vida. Es el dinero de Jerry lo que acaba con Shawn; lo que resta determinación a su decisión y muestra que, por mucho que adornemos los finales, ésta no ha sido más que la narración de una célula durmiente en el corazón de la ciudad que nunca duerme. Mañana se repetirá, con otros rostros y otras voluntades. Pero siempre habrá un Jerry que proyecte las sombras de cada uno de esos sueños de autoafirmación. Porque (casi) todas las historias de luchas hablan de cuerpos muertos —sin que ellos lo sepan del todo— y de saltos al vacío. Y aquí ni siquiera hay un paseo por Coney Island.
Por Óscar Brox


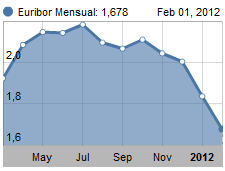








No hay comentarios:
Publicar un comentario