EL DECIMOQUINTO MOVIMIENTO
Este relato está inspirado en el primer párrafo
del cuento de Jorge Luis Borges "El milagro secreto".
"Solamente diré aquí, lo que dize Jacobo De Cessolis,
que Xerxes, inventor deste juego, hizo formar cada pieça
de oro y plata, a imitación y forma humana".
Ruylópez de Segura
El misterio alcanzó a Jorge Acevedo Suárez de forma sesgada, oblicua, como el trazo
fugaz de un alfil sobre el tablero, y cuando llegó a él lo hizo bajo el aspecto de una
mujer hermosa y enigmática que, como surgida de la nada, le visitó cierta mañana de
invierno de mil novecientos cincuenta y ocho.
Ocurrió durante el transcurso de un certamen ajedrecístico, poco después de concluir la
última de las veinte partidas simultáneas que Jorge había jugado a modo de exhibición.
Tras obtener un balance final de diecinueve victorias a su favor y unas tablas, fruto
éstas más de su propio cansancio y aburrimiento que de la supuesta solidez de su rival,
Jorge se disponía a abandonar aquella tediosa reunión de aficionados cuando una
mujer joven se aproximó a él y le tendió un libro.
- ¿Tendría la amabilidad de dedicármelo, señor Acevedo? -su voz, grave y oscura,
evocaba el rumor del fuego.
El libro llevaba por título Diez variaciones sobre la Defensa Alekhine y su autor era el
propio Jorge. La mujer, alta y esbelta, de larga cabellera rizada y negra, y unos
grandes ojos que a veces parecían grises y a veces azules, dijo llamarse Lucrecia. Jorge
escribió con rapidez una dedicatoria en la primera página del volumen, pero mientras lo
hacía no pudo evitar preguntarse cómo era posible que una mujer tan hermosa se
sintiera interesada por una obra tan abstrusa como la suya.
- ¿Juega usted al ajedrez? -preguntó Jorge tras devolverle el libro.
- Sólo soy una aficionada -contestó ella-; sin embargo, puede decirse que el ajedrez es
mi vida -una extraña sonrisa reverberó en sus labios-. O quizá sea más justo afirmar
que el ajedrez es la vida, ¿no le parece? Dos principios opuestos debatiéndose sobre un
tablero cósmico, blanco contra negro, Ohrmazd contra Ahriman, Cristo contra Satanás.
Jorge se encogió de hombros.
- Quizá, aunque personalmente lo considero sólo un juego.
- Exacto, sólo un juego. Como la vida.
La mujer mantuvo la mirada fija en los ojos de Jorge, como si aguardara respuesta a
una pregunta no formulada. Él se sintió un poco incómodo a causa del extraño
derrotero que había tomado aquella conversación, y también algo cohibido por la
perturbadora belleza de Lucrecia.
- ¿Qué le ha parecido mi libro? -preguntó, más que nada por romper el silencio.
- Interesante; sobre todo la quinta variación. Esa idea de sustituir el desplazamiento de
alfil en el séptimo movimiento por un avance de peón parece prometedora, aunque
deja un tanto desprotegido el flanco de rey.
Jorge se mostró de acuerdo con la observación, pero alegó que el problema podía
subsanarse mediante un enroque largo. Lucrecia señaló entonces que la posición
resultante sería vulnerable a un ataque de los caballos negros, y durante los siguientes
minutos se enfrascaron en un apacible intercambio de opiniones plagado de complejos
planteamientos estratégicos. La mujer, para sorpresa de Jorge, demostró poseer un
amplio bagaje de conocimientos técnicos y una mente tan afilada como un bisturí,
capaz de diseccionar con increíble minuciosidad cualquier posición de las piezas sobre
el tablero, por compleja que ésta fuere. Jorge, de un modo vago, se daba cuenta del
hechizo que poco a poco Lucrecia iba ejerciendo sobre él -belleza e inteligencia
conjugan un cóctel tan infrecuente como explosivo-, y por eso, tras un par de
interrupciones originadas por aficionados en busca de autógrafos, sugirió que
continuaran aquella conversación en un café cercano, donde podrían gozar de más
privacidad.
Poco después ambos se encontraban sentados frente a frente, con los codos apoyados
sobre el mármol de un velador, compartiendo sendas tazas de café y describiendo con
su conversación un complejo entramado de jaques, gambitos, defensas, aperturas,
ataques y contraataques, como si entre ellos se hubiera establecido una extraña
complicidad delimitada por los sesenta y cuatro escaques de un metafórico tablero.
No obstante, mientras hablaban, Jorge no dejaba de preguntarse quién podría ser
aquella mujer. Sus conocimientos sobre ajedrez eran demasiado amplios como para
tratarse de una simple aficionada, pero Jorge jamás la había visto en ningún torneo, ni
había oído hablar de ella, y en el pequeño mundo de los círculos ajedrecísticos
difícilmente hubiese pasado inadvertida la presencia de una belleza tan deslumbrante,
ni, si queremos ser justos, de una inteligencia tan aguzada. Lucrecia, pensó Jorge,
debía de tener más o menos su misma edad, alrededor de los veinticinco años. Vestía
con discreción y elegancia, no llevaba joyas y apenas usaba algo de maquillaje, como
si, consciente de su propia belleza, quisiera amortiguarla, matizarla, procurando de
este modo que no resultara estridente. Pero, más allá del atractivo de sus rasgos, de la
gracia de su figura, más allá incluso del magnetismo de su personalidad y de la
brillantez de su intelecto, había algo misterioso y laberíntico en ella, como un secreto
oculto tras un enigma.
- ¿Quién es usted, Lucrecia? -preguntó él, casi sin proponérselo, aprovechando una
pausa en la conversación.
- ¿Quién soy yo? -un deje de ironía se deslizó en la expresión de la mujer-. Una
admiradora suya, por supuesto.
Jorge sacudió la cabeza e insistió:
- ¿Quién es usted?
Lucrecia desvió la mirada y contempló a través del ventanal cómo la lluvia comenzaba
a caer sobre la solitaria calle. Al cabo de unos segundos se volvió de nuevo hacia Jorge.
- Le propongo algo -dijo-: juguemos una partida de ajedrez. Si usted gana contestaré a
cualquier pregunta que quiera hacerme.
- ¿Y si pierdo?
- No creo que tal cosa llegue a suceder -sonrió-. ¿Jugamos?
- Pero no tenemos tablero, ni piezas...
En vez de contestar, Lucrecia extrajo del interior de su bolso un pequeño tablero de
bolsillo y lo puso sobre el velador. Se trataba de una cajita plegable de madera
esmaltada, con los bordes taraceados en nácar y ébano. Las figuras, labradas en marfil
y lapislázuli, representaban con prodigiosa minuciosidad a reyes y reinas, obispos,
caballeros, carros de guerra y donceles.
- Es muy hermoso -comentó Jorge.
- Lo confeccionó Benvenuto Cellini, el orfebre florentino, como regalo para el cardenal
de Ferrara -dijo ella mientras distribuía las piezas-. Eso ocurrió en mil quinientos
cuarenta, pero no pasó a poder de mi familia hasta un siglo más tarde.
Jorge pensó que sólo alguien muy rico, o muy insensato, podía permitirse el lujo de
llevar encima una antigüedad tan valiosa con tanta despreocupación, pero no hizo
ningún comentario al respecto. Lucrecia le invitó con un gesto a realizar la primera
jugada, ya que al disponer las piezas en el tablero había colocado las blancas del lado
del hombre y las negras del suyo. Jorge tendió la mano y avanzó el peón de dama
hasta el cuarto escaque, ella, sin detenerse a pensarlo, respondió con la defensa
Nimzo-India, situando un caballo frente al alfil de rey. Durante los primeros minutos
ambos efectuaron sus respectivos movimientos con rapidez, siguiendo la pauta
marcada por miles de partidas anteriores, pero en la sexta jugada Lucrecia introdujo
una sutil variante que poco después derivó a una comprometida situación para las
blancas, con escaso margen de maniobra y apenas ninguna posibilidad de ataque. Una
hora más tarde Jorge adquirió la certeza de que iba a perder. Sus alfiles se hallaban
bloqueados y los caballos negros maniobraban con total libertad, disponiéndose para
un letal asalto al rey blanco.
Entonces Lucrecia cometió un error. No fue algo demasiado grave, tan sólo una leve
modificación en su línea defensiva, pero bastó para que Jorge lograra afianzar la
posición de sus piezas, convirtiendo el centro del tablero en un terreno cerrado y
asfixiante que impedía el desarrollo por ambas partes de cualquier estrategia ganadora.
- Creo que nos encontramos ante unas tablas -dijo Lucrecia, reclinándose en su
asiento.
- Eso parece -aceptó Jorge-. La felicito, ha jugado extraordinariamente -suspiró-. Lo
malo es que no he conseguido ganarla, y lo peor es que ahora me quedaré sin saber
quién es usted.
- Dije que si me derrotaba contestaría a cualquier pregunta -comentó ella mientras
recogía las piezas-, y ese derecho no se lo ha ganado. Pero eso no significa que no
vaya a decirle quién soy y por qué estoy aquí. El único problema es que, para aclarar
esos puntos, tendré que contarle una vieja historia. ¿Quiere oírla?
- Claro -asintió Jorge.
Lucrecia plegó el tablero y lo guardó en el bolso. Luego se llevó un cigarrillo a los labios
y lo encendió con un pequeño mechero de plata.
- Mi historia comienza a finales del siglo once -dijo, reclinándose de nuevo en el
asiento-, durante los tiempos de la primera cruzada. Por aquel entonces existían dos
viejas y poderosas familias, los Scopo y los Dunkel, enfrentadas desde mucho tiempo
atrás por cuestiones que ahora no vienen al caso. En el año mil noventa y cinco,
cuando Urbano II conminó a los fieles a reconquistar los Santos Lugares, la familia
Scopo se unió a las tropas de Bohemundo de Tarento, y los Dunkel a las fuerzas de
Balduino de Flandes. Dos años más tarde, ya en plena campaña, los ejércitos de
Balduino y de Bohemundo se disputaron el saqueo de la ciudad de Tars. Al principio,
ambos bandos intentaron llegar a un acuerdo, pero como éste no se produjo, la
situación devino en una enfrentamiento armado: cruzados contra cruzados peleándose
por los despojos de una población arrasada. En primera instancia fueron los hombres
de Bohemundo, capitaneados por su sobrino Tancredo, quienes se hicieron con Tars;
pero, nada más conseguir refuerzos, Balduino regresó para apoderarse de la ciudad,
cosa que logró tras una encarnizada batalla. Pero algo ocurrió durante aquel
enfrentamiento, algo terrible e inconfesable que enemistó definitivamente, y de por
vida, a los Scopo y a los Dunkel -Lucrecia hizo una pausa para aspirar el humo de su
cigarrillo-. He dicho "de por vida", cuando lo justo sería decir "de por vidas", porque
desde aquel momento, y durante doscientos años, ambas familias se entregaron a la
mutua venganza. Atentados, asesinatos, traiciones... Fue como un drama de
Shakespeare, o como un cuento de vendettas sicilianas, si lo prefiere.
- Pero todo eso sucedió hace mucho tiempo -intervino Jorge-. ¿Qué tiene que ver con
usted?
- Ah, el tiempo... -Lucrecia sacudió la cabeza-. En esta historia, como pronto
comprobará, nadie tenía demasiada prisa. Pero permítame proseguir. Dos siglos más
tarde los Dunkel y los Scopo se detuvieron a hacer balance de aquel enfrentamiento y
descubrieron que, tras dos siglos de entrecruzados asesinatos, tanto los unos como los
otros estaban a punto de desaparecer -dio una última calada y aplastó el cigarrillo en el
cenicero-. Ahí es donde interviene el ajedrez, Jorge. Durante la edad media, como
sabrá, el estudio del juego de los reyes formaba parte de la educación de cualquier
caballero medianamente ilustrado, así que no es de extrañar que la pasión por el
tablero fuera el único rasgo que compartieran los Dunkel y los Scopo. Pues bien, a
comienzos del siglo catorce ambas familias acordaron una entrevista secreta con el
objetivo de poner fin a aquella matanza indiscriminada. Tras un largo debate decidieron
que las causas de su enemistad seguían vigentes, que la lucha entre ellos debía
proseguir. Pero en otros términos. Basta de muertes, dijeron, basta de traiciones y
atentados. Que sean nuestras mentes, nuestras inteligencias, las que combatan, y no
el músculo y el acero. Dirimamos las diferencias que nos separan, sí, pero hagámoslo
sobre el terreno de los sesenta y cuatro escaques blancos y negros. Que el ajedrez sea
el campo de batalla -suspiró-. Y eso fue lo que acordaron. Jugarían una partida de
ajedrez, sólo una; pero como el enfrentamiento no se produciría entre personas, sino
entre dinastías familiares, la duración de esa partida habría de medirse en términos
generacionales: un movimiento cada medio siglo. Lo cual significa que, hasta el
momento, se han efectuado catorce jugadas.
- ¿Hasta el momento? ¿Quiere decir que todavía se está jugando una partida que
comenzó en el siglo catorce?
Lucrecia ignoró el escepticismo que bailaba en la mirada del hombre y asintió con
seriedad.
- Dos familias enfrentadas en una partida de ajedrez durante casi seiscientos años, sí -
dijo, y añadió como si pensara en voz alta-: El tablero y las piezas se encuentran en
una torre secreta y hay un premio enorme, descomunal, aguardando al ganador -hizo
una pausa-. Bueno, esa es la historia. ¿Qué le parece?
- Pues... interesante -respondió él con no mucha convicción.
- ¿Sólo interesante? Me decepciona, Jorge. Piense en las implicaciones de mi relato.
¿Qué cree que hicieron esas dos familias sabiendo que su destino dependía del
resultado de una partida de ajedrez? Prepararse para el enfrentamiento, como es
lógico. Generación tras generación, cada Dunkel, cada Scopo, sería instruido desde la
infancia en el arte del ajedrez, dedicándose de por vida a un único fin: decidir cuál iba
a ser el siguiente movimiento. Pero eso no bastaba, así que tanto los Dunkel como los
Scopo procedieron durante siglos a reclutar para sus respectivos bandos a los mejores
ajedrecistas del mundo -Lucrecia sacó de su bolso una estilográfica y comenzó a
juguetear con ella-. Lo cual nos conduce directamente a la razón de mi presencia aquí -
se inclinó hacia delante y agregó en voz baja-: Porque deseamos que usted, Jorge, nos
ayude a realizar el siguiente movimiento.
Jorge contempló a Lucrecia en silencio. ¿Qué pretendía esa mujer? Aquello no podía ser
más que una retorcida broma, o una extraña forma de coqueteo, o quizá sólo las
fantasías de una loca. En cualquier caso, Jorge pensó que lo mejor era seguirle la
corriente.
- Y usted, Lucrecia, ¿qué es? -preguntó-: ¿Dunkel o Scopo?
- Eso no importa -repuso ella sin apartar su mirada de la de él-. Estamos hablando de
ajedrez, del blanco contra el negro, una pura abstracción. Sin embargo, permítame
decirle algo concreto: si acepta trabajar para nosotros será generosamente
recompensado -desenroscó el capuchón de la estilográfica, escribió un número sobre
una servilleta de papel y se lo mostró a Jorge-. Esta es la cantidad que recibirá
mensualmente, durante el resto de su vida, tan sólo por hacer una jugada.
Jorge contempló la cifra que la mujer había trazado con tinta violeta sobre el rugoso
papel.
- Un salario muy generoso, es cierto -sonrió con ironía-. Tanto dinero simplemente por
hacer un movimiento... Sería un loco si no aceptara.
- En tal caso, Jorge, sea bienvenido a mi familia -Lucrecia guardó la pluma y sacó del
bolso un pequeño estuche de piel-. Cómo sabrá, durante la Edad Media el concepto de
familia era mucho más amplio que ahora, ya que en ese término se incluía, no sólo a la
parentela de sangre, sino también a los sirvientes y trabajadores de la casa. Por eso, al
aceptar nuestra oferta, usted ha pasado a ser automáticamente un miembro más de
nuestro linaje.
- Entonces usted y yo somos primos, ¿no? -bromeó él.
- Algo así -sonrió ella-. Un último detalle, Jorge: a todos nosotros se nos entrega un
pequeño objeto, en realidad una enseña que indica nuestra pertenencia a la familia, y
también el rango que en ella ocupamos -le ofreció el estuche-. Esto es para usted.
Jorge abrió la cajita con curiosidad. En su interior, descansando sobre un forro de seda
blanca, había un peón plateado.
- ¿Un peón? -murmuró él-. Vaya, no puede decirse que mi rango sea muy elevado.
- A veces el resultado de una partida depende de un simple peón.
- Es cierto -convino Jorge-. Sin embargo, confiaba en alcanzar un nivel más alto;
supongo que esperaba ser un alfil, o un caballo, o quizá una torre -su mirada se tornó
burlona-. ¿Quién es la reina? ¿Usted?
- No, Jorge, yo sólo soy un peón más. De hecho, la reina todavía no ha entrado en
juego -Lucrecia se puso en pie y añadió-: Ya es tarde, tengo que irme.
- Pero todavía ignoro lo qué debo hacer -protestó él, incorporándose a su vez-. Si
tengo que realizar un movimiento debo conocer antes el estado actual de la partida.
- Por ahora eso no será necesario -contestó la mujer mientras se ponía el abrigo-.
Adiós, Jorge; ha sido un placer hablar con usted.
- Un momento -la contuvo él-. ¿Volveremos a vernos?
- Claro. La familia no debe estar separada mucho tiempo, ¿verdad?
Lucrecia le dedicó una radiante sonrisa, se dio la vuelta y abandonó el café. A través
del vaho que matizaba los vidrios del ventanal, Jorge vio cómo su figura se perdía en la
soledad de la calle, bajo la mansa lluvia. Lo que él ignoraba es que habrían de
transcurrir diecisiete años hasta su siguiente encuentro.
Al principio, Jorge no le dio mucha importancia a todo aquello. Una mujer muy bella, y
quizá un tanto excéntrica, había querido gastarle una broma, aunque sin duda su
sentido del humor era, cuando menos, extraño. Sin embargo, había dos aspectos del
asunto que se le antojaban decididamente inexplicables. Por un lado, hubo un
momento durante la partida que habían jugado ella y él, en que Jorge se supo
irremediablemente perdido, y fue justo entonces cuando Lucrecia efectuó una jugada
errónea. Pero lo hizo... de forma condescendiente, sí; como si jugara con un niño al
que no quisiera abrumar con la vergüenza de una derrota. De otra parte estaba aquel
peón plateado. Tras consultar en una joyería, Jorge descubrió que, lejos de ser
simplemente plateado, se trataba de una pieza de plata maciza, muy pura, un objeto
tan valioso que difícilmente podía formar parte de una vulgar broma.
Pero la definitiva prueba de que no había chanza alguna en todo aquello le llegó un par
de semanas más tarde, cuando el correo trajo una notificación del banco
comunicándole el ingreso de la generosa suma que Lucrecia le había prometido.
Entonces Jorge se asustó, incluso pensó en dar aviso a la policía, aunque tras meditarlo
un poco se dio cuenta de que allí no existía ningún delito que denunciar. Sin embargo,
¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué se ocultaba tras la entrega de esa elevadísima suma?
Fuera como fuese, al mes siguiente se produjo un nuevo ingreso, y treinta días más
tarde otro. Para entonces, Jorge ya había intentado localizar el origen de aquel dinero,
pero en el banco le dijeron que los pagos se realizaban desde la cuenta reservada de
un banco suizo, y que nada podían decirle acerca de su titular. A partir de aquel
momento Jorge dedicó todo su esfuerzo a la búsqueda de Lucrecia. Viajó a París, a
Moscú, a Viena, a Londres, recorriendo sin tregua los principales circuitos ajedrecísticos
de la vieja Europa. En todas partes preguntó por una mujer joven y hermosa, de ojos
entre azules y grises y de larga cabellera negra, pero nadie la había visto, nadie pudo
darle noticias de ella.
Finalmente, ocho meses después, fracasado su intento de encontrar a Lucrecia, Jorge
abandonó la búsqueda. Pero aquel misterio le obsesionaba y, a falta de una mejor
explicación, decidió aceptar como auténtica la historia que le había contado la mujer.
Dos familias jugaban una partida de ajedrez desde comienzos del siglo XIV, a un ritmo
de cincuenta años por jugada. Catorce movimientos se habían efectuado hasta
entonces. Y ello, pensó Jorge, implicaba que el turno de mover le correspondía a las
blancas.
A las blancas... ¿A los Scopo? ¿Era ése el auténtico nombre de la mujer, Lucrecia
Scopo? Sin embargo, los apellidos de aquellas dos familias rivales resultaban
demasiado simbólicos como para ser auténticos. Scopo significaba "blanco" en italiano,
y Dunkel era el término alemán para "oscuro". Blanco y oscuro, como las piezas del
ajedrez. Además, pese a que Jorge buscó en decenas de libros y archivos, jamás
encontró el menor indicio de que hubiera algún Dunkel, algún Scopo, entre los
participantes de la primera cruzada.
Con el paso del tiempo, mientras los enigmáticos ingresos se acumulaban en su cuenta
corriente, el carácter de Jorge fue tornándose progresivamente taciturno. Aunque en
ningún momento abandonó el estudio del ajedrez, lo cierto es que dejó de asistir a los
torneos y a las exhibiciones, y de frecuentar los ambientes ajedrecísticos. Al cabo de
dos años, una revista especializada le dedicó un breve artículo, preguntándose el por
qué de la repentina desaparición de un jugador tan prometedor.
La razón de este alejamiento, de este apartarse del mundo, era que Jorge se había
embarcado en un proyecto tan ambicioso como irrealizable: intentar reproducir los
catorce movimientos de la partida Scopo-Dunkel sin contar con el menor dato sobre
ella. Se trataba, por supuesto, de una tarea imposible; había, literalmente, billones de
posibilidades distintas y, aunque por azar diera con la correcta, ¿cómo saberlo? No
obstante, Jorge, de un modo similar al empeño de Pierre Menard en escribir el Quijote,
llenó su casa de tableros de ajedrez, desarrollando en cada uno de ellos decenas de
posiciones alternativas, y así sus días se convirtieron en una irracional partida múltiple,
en un desmedido enfrentamiento entre él y el infinito.
Mientras esto ocurría, Jorge evocaba una y otra vez la conversación que mantuvo con
Lucrecia en el café. Poco a poco, la historia de una partida de ajedrez milenaria, que en
un principio se le antojó ridícula, fue adquiriendo en su mente un tono legendario, casi
metafísico. Existía un aspecto en particular que le intrigaba sobremanera: Lucrecia
había afirmado que un premio enorme, grandioso, aguardaba al ganador. Pero, ¿en
qué podía consistir dicho premio? Habida cuenta la descomunal duración de la partida,
la recompensa debía estar en consonancia con la magnitud de la empresa.
Al principio Jorge pensó que podría tratarse de un gran tesoro, quizá el botín
arrebatado a los árabes durante la cruzada, pero luego consideró que aquello era
demasiado vulgar, así que especuló con la esotérica posibilidad de que el premio
consistiera en el saber arcano y prohibido depositado en los polvorientos anaqueles de
una secreta biblioteca. Más adelante tanteó la alternativa de que fuera una recompensa
mística, quizá el grial, o la lanza de Longinos, o la concha de uno de los caracoles que
cubrieron la cabeza del príncipe Sidharta para protegerle del sol. Después, dando un
brusco giro a sus especulaciones, consideró la idea de que lo que ambas familias se
disputaban era el dominio del mundo, como si de una mala novela a lo Ian Fleming se
tratara. Pero aquella posibilidad tampoco le resultó satisfactoria, así que adoptó un
punto de vista teológico e imaginó que la partida Scopo-Dunkel era en realidad la
batalla del Harmagedón, la lucha final entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad, y
que de su resultado dependía el destino último del universo. No tardó, sin embargo, en
desechar una teoría tan fantasiosa, para inclinarse al poco por la posibilidad, más
prosaica pero no menos terrible, de que lo que estuviera en juego fueran las vidas de
los perdedores. Imaginó, pues, una trama con ribetes melodramáticos en la que,
concluida la partida, la familia derrotada debería entregarse a un suicidio colectivo,
siendo la total destrucción de sus rivales el premio para el ganador. Sin embargo, esa
idea, pese a ser ciertamente más realista, parecía de difícil ejecución, ya que resultaba
muy dudoso que nadie aceptara de buen grado poner fin a su vida en virtud de un
pacto sellado, seiscientos años atrás, por unos remotos antepasados. No, debía existir
una gran recompensa que sirviera como acicate para el enfrentamiento. Aunque, en
ocasiones, Jorge sospechaba que no se trataba de una recompensa tangible, sino más
bien del resultado inevitable de toda partida de ajedrez: la satisfacción de la victoria
para el ganador y la vergüenza de la derrota para el perdedor. Apenas nada, sólo un
juego.
No obstante, por muchas vueltas que le diese, esas especulaciones poseían la misma
solidez que su intento de dar forma a la partida Scopo-Dunkel. Ninguna. Todo aquello
eran puras divagaciones, ejercicios malabares en el vacío, juegos de la mente. Jorge
tardó en darse cuenta de ello, pero poco a poco, a medida que la frustración iba
minando su ánimo, se resignó a aceptar que sólo había un modo de conocer la verdad:
aguardar a que Lucrecia cumpliera su palabra y volviera a verle. Y si bien aún faltaba
mucho para que eso sucediera, lo cierto es que finalmente, tres años después de su
primera y única entrevista, tuvo noticias de Lucrecia.
Ocurrió durante la primavera de mil novecientos sesenta y uno. Cierto día de mayo,
Jorge descubrió en su buzón una carta en la que figuraba su nombre y dirección, pero
que carecía de remite, así como de sello y matasellos, evidencia ésta de que había sido
depositada en mano. Jorge rasgó el sobre y extrajo de su interior una cuartilla en la
que aparecía un breve mensaje escrito con tinta violeta.
"Querido Jorge: le ruego que tenga la amabilidad de acudir el próximo sábado al match
de exhibición de Teresa Zhivkova.
Lucrecia".
Jorge experimentó una intensa emoción. Por fin se reencontraría con la misteriosa
mujer, por fin iba a poder formular las preguntas que tanto tiempo llevaban
atormentándole, por fin sabría cuál era su papel en aquella trama. Corrió a su
despacho y hojeó con avidez los últimos ejemplares de las diversas revistas
especializadas a que estaba suscrito, hasta encontrar en uno de ellos lo que andaba
buscando. Se trataba de un artículo sobre cierta jugadora búlgara de ajedrez llamada
Teresa Zhivkova que, huyendo del régimen comunista de Anton Yugov, había solicitado
recientemente asilo político. Al final del texto se mencionaba el torneo de exhibición
que la jugadora disputaría bajo el patrocinio del Ateneo.
Al llegar el sábado, Jorge se presentó a primera hora en las instalaciones destinadas al
torneo. Teresa Zhivkova, una joven de rasgos agradables y expresión enérgica,
acababa de iniciar la apertura de la primera de las seis partidas que iba a disputar
contra otros tantos grandes maestros, pero Jorge no prestaba atención al juego.
Sentado en un extremo del auditorio se dedicaba a observar al público, intentando
distinguir entre aquellas caras anónimas el bello rostro de Lucrecia. Pero su esperanza
se vio frustrada porque, aunque permaneció toda la mañana pendiente del ir y venir de
los espectadores, aunque cada vez que la puerta del auditorio se abría para permitir el
paso de un recién llegado su corazón parecía detenerse durante una fracción de
segundo, en ningún momento advirtió la presencia de la mujer.
Finalmente, cuando la exhibición concluyó y los asistentes comenzaron a abandonar el
Ateneo, Jorge recogió su gabardina y, en un estado de ánimo situado a medio camino
entre la irritación y el abatimiento, se dirigió hacia la salida. Fue entonces cuando un
hombre se acercó a él. Se trataba de Adolfo Casares, un viejo amigo suyo, también
jugador de ajedrez, al que hacía años que no veía. Casares se mostró encantado de
aquel encuentro y, tras saludarle efusivamente, le preguntó acerca de su vida,
interesándose en saber por qué había abandonado la práctica del ajedrez. Jorge
contestó con evasivas e intentó improvisar alguna excusa que le permitiera librarse de
lo que para él no era más que un indeseado formalismo social; pero Casares, un
hombre de talante abierto y expansivo, ignoró sus protestas, le tomó por el brazo y le
dijo que debía conocer a la invitada de honor de aquel acto, la encantadora señorita
Teresa Zhivkova.
La jugadora búlgara, una mujer agradable y espontánea que se expresaba en un
exótico castellano aprendido en Cuba, se mostró encantada de conocer a Jorge, ya que
había leído su libro sobre la defensa Alekhine y, según dijo, lo consideraba
extraordinario. Teresa y Jorge charlaron durante largo rato y luego, en compañía de un
grupo de ajedrecistas, se dirigieron a un restaurante cercano, donde prosiguieron
animadamente su conversación. No se despidieron hasta bien entrada la tarde,
mostrándose ambos de acuerdo en volver a encontrarse para continuar con tan
estimulante charla.
Más tarde, al regresar a su casa, Jorge tomó asiento en un sillón y allí permaneció casi
una hora sumido en sus pensamientos. El plantón de Lucrecia le había irritado, pero al
menos tuvo la virtud de actuar sobre él como una especie de revulsivo. Lo cierto es que
ya estaba más que harto de todo aquello. ¿Que dos familias jugaban desde tiempos
inmemoriales una partida de ajedrez? Fantástico, esa era una buena anécdota para
comentar en las charlas de café. ¿Que alguien, por la razón que fuese, se dedicaba
cada mes a ingresar en su cuenta una fortuna? Muy extraño, sí, pero en modo alguno
desagradable. ¿Que, supuestamente, tenía que realizar una jugada, pero ni siquiera
conocía la posición de las piezas? Bien, eso no era culpa suya.
Durante tres años, Jorge se había aislado del mundo, obsesionado con un misterio al
que no lograba encontrar sentido, pero aquel día, al reencontrarse con el mundo del
ajedrez -el ajedrez normal, no ese juego esotérico y metafísico que tanto tiempo
llevaba practicando-, al reunirse con sus viejos amigos, al conocer a una mujer tan
encantadora como Teresa, descubrió lo mucho que añoraba su vida anterior, la vida
que había llevado hasta que Lucrecia se cruzó en su camino.
Así que Jorge decidió entonces mandarlo todo al infierno. Arrojó a la basura las
decenas de tableros de ajedrez que, en un torpe intento de reproducir la partida Scopo-
Dunkel, abarrotaban la casa, quemó todos sus apuntes y archivos, descorrió las
cortinas, abrió las ventanas de par en par y permitió que una brisa primaveral
arrastrara a su paso el polvo de la soledad y las telarañas de la locura.
A partir de entonces, Jorge volvió a frecuentar los círculos ajedrecísticos,
zambulléndose de nuevo en los rigores de la alta competición. Recuperó pues los viejos
amigos y las viejas costumbres, y logró olvidarse casi por completo de la
desconcertante historia de los Scopo y los Dunkel. Entre tanto, comenzó frecuentar la
compañía de Teresa Zhivkova, a la que le unía una sincera amistad que acabó por
convertirse en algo más profundo cuando cierta noche, durante el transcurso de un
campeonato de ajedrez celebrado en Salónica, ambos se encerraron en una habitación
del hotel para entregarse mutuamente a los íntimos placeres de la actividad amorosa.
Un año más tarde contrajeron matrimonio y dos años después nació su primer y único
hijo, una niña de piel sonrosada y ojos azules a la que pusieron por nombre Vera, en
honor a Vera Francevna Stevenson Menchik, la famosa jugadora de ajedrez
heptacampeona del mundo. Y fue entonces, justo al día siguiente de que Vera naciese,
cuando sucedió algo que hizo retornar a los viejos fantasmas.
El parto había sido normal y sin complicaciones, pero Teresa tenía que permanecer un
par de días ingresada en la clínica y necesitaba algunas cosas, así que Jorge regreso a
casa por la tarde y comenzó a guardar todo lo necesario en una bolsa de viaje.
Inesperadamente, cuando estaba buscando la ropa interior de Teresa, encontró en el
fondo del armario una pequeña caja de madera que permanecía oculta entre los
pliegues de un foulard de seda. Normalmente Jorge no hubiera prestado atención a
aquello, pero algo, quizá que ese objeto pareciera escondido adrede, le llamó la
atención. Sintiéndose un poco avergonzado por fisgar la intimidad de su mujer, abrió la
caja. En su interior había un fajo de documentos bancarios y un estuche de piel. Jorge
examinó los extractos del banco y descubrió que Teresa poseía una cuenta corriente de
la que él nada sabía, y que en esa cuenta se ingresaba mensualmente una elevada
cantidad de dinero procedente de Suiza. Jorge, demudado, dejó a un lado los
documentos y cogió el estuche. Antes de abrirlo ya sabía cuál era su contenido: un
peón de plata idéntico al que, seis años atrás, recibiera de manos de Lucrecia.
Anonadado, tomó asiento sobre la cama. Teresa, su mujer, también formaba parte de
la partida Scopo-Dunkel... Al principio, Jorge se sintió herido, defraudado por el hecho
de que ella le hubiera ocultado algo tan importante, pero luego tuvo que reconocerse a
sí mismo que él había actuado de idéntica manera, que jamás le habló a Teresa de
Lucrecia, ni del dinero, ni de la fantástica partida de ajedrez que venía jugándose desde
la Edad Media.
Sentado sobre la cama, Jorge permaneció largo rato pensativo. Y ahora, ¿qué iba a
hacer? ¿Contárselo todo a Teresa, exigirle explicaciones y explicarse él mismo a su
vez? Quizá ese fuera el modo más lógico de obrar, pero a Jorge se le antojaba una
tarea espinosa y compleja, sobre todo ahora que su hija acababa de nacer. ¿Y si por
hablar con Teresa regresaba la obsesión que antaño casi le había enloquecido? ¿Y si,
desempolvando viejas historias, ponía en peligro el mayor bien que poseía, aquella
plácida cotidianidad que tanto le había costado conquistar? No, el riesgo era excesivo.
Jorge guardó los documentos y el peón de plata en la caja, lo envolvió todo en el
foulard y lo depositó en el fondo del armario, tal y como lo había encontrado. Y jamás
le dijo a su mujer que había visto la cajita de madera y su extraño contenido.
Los días pasaron, Teresa y la niña abandonaron la clínica y regresaron a casa. A partir
de entonces la vida de Jorge se adaptó a una nueva rutina regida por biberones y
pañales, por el olor de los polvos de talco y la colonia infantil. Su casa, en otro tiempo
sumida en la oscuridad y el silencio, se llenó de luz y de risas, como si Vera, al nacer,
hubiese obrado el milagro de convertir a una pareja de excéntricos ajedrecistas en una
familia tan normal y corriente como cualquier otra.
Más tarde, con el lento transcurrir de los años, la exultante felicidad que en un principio
había presidido el matrimonio de Jorge y Teresa se fue convirtiendo en una relación
más profunda, serena y estable. El amor que mutuamente se profesaban, lejos de
marchitarse con el paso del tiempo, como ocurría con tantas otras parejas, creció en
intensidad y madurez. A veces Jorge pensaba que eso era así porque ambos, Teresa y
él, se ocultaban algo mutuamente. Poseían un secreto que, aunque no compartían,
parecía unirles de algún modo, quizá porque se trataba del mismo secreto.
Mientras tanto, Vera dejó de ser un adorable bebé para convertirse en una niña
preciosa, simpática e inteligente. A decir verdad, extraordinariamente inteligente, como
quedó claro cuando, una tarde de verano, Jorge encontró a su hija, que por aquel
entonces contaba seis años de edad, jugando al ajedrez con su muñeca favorita. Ni él
ni Teresa le habían enseñado a jugar -quizá porque, de un modo inconsciente,
deseaban mantenerla apartada de una actividad tan obsesiva-, así que Jorge se
sorprendió al descubrir que las piezas estaban distribuidas de forma lógica sobre el
tablero, y mucho mayor fue su sorpresa cuando advirtió que la niña estaba
reproduciendo, con milimétrica precisión, cada uno de los movimientos de una célebre
partida jugada por el cubano José Raúl Capablanca.
- ¿Quién te ha enseñado a jugar, Vera? -le preguntó Jorge.
- Nadie -contestó la niña mientras adelantaba una torre negra-. Vi como jugabais
mamá y tú y aprendí. Luego miré en vuestros libros. Es fácil.
En efecto, como luego se demostró, para Vera el ajedrez era una actividad tan sencilla
que apenas le suponía esfuerzo alguno. Su cerebro parecía diseñado para el juego; era
capaz de memorizar centenares de partidas con sólo echarles una ojeada, podía
analizar una posición en pocos segundos y desarrollar después, con toda precisión, las
distintas alternativas que de ella se derivaban, poseía de modo innato un afilado
talento para la estrategia y la táctica. No es de extrañar, por tanto, que Vera se
convirtiese en la jugadora de ajedrez más precoz de la historia al adquirir la categoría
de Gran Maestro con tan sólo nueve años de edad.
Sin embargo, Jorge no acababa de ver con buenos ojos las sorprendentes habilidades
de su hija. Es cierto que le enorgullecía el talento de Vera, como si el hecho de haberla
engendrado le hiciese de algún modo partícipe de sus triunfos, pero en el fondo temía
que aquel raro don pudiera privar a su hija de una infancia feliz y normal. No obstante,
los hechos parecían contradecir sus temores, ya que Vera, dejando a parte su talento
para el ajedrez, era una niña cariñosa y alegre, tan corriente como pudiera serlo
cualquier otra muchacha de su edad.
Y el tiempo siguió su curso inexorable. Jorge y Teresa prosiguieron con sus respectivas
carreras, no excesivamente brillantes, pero tampoco mediocres. Compraron un chalet
situado en las afueras de la ciudad y se trasladaron allí; lo amueblaron con mimo y
cariño, conviertiéndolo en un hogar cálido y acogedor, llenaron todos los rincones de la
casa de pequeños detalles destinados a hacer la existencia más cómoda y agradable, y
eso fue precisamente lo que obtuvieron: una vida tranquila y confortable, libre de
sobresaltos. Hasta que, un invernal domingo de mil novecientos setenta y cinco, el
pasado, un pasado remoto y oscuro, se hizo presente.
Jorge estaba en su despacho, sentado frente a la máquina de escribir, redactando un
sesudo artículo sobre cierta variación del Gambito Evans. Teresa había viajado a
Londres para participar en un torneo y no regresaría hasta finales de la semana
siguiente, así que Jorge se quedó solo en la casa al cuidado de su hija. A media
mañana, Vera le pidió permiso para salir a jugar al jardín. Él objetó que hacía mucho
frío, pero ella dijo que se abrigaría, e insistió e insistió con la tenacidad que sólo un
niño puede llegar a desarrollar, hasta que finalmente su padre aceptó. Pero Jorge no se
había quedado tranquilo. El día era realmente gélido, el cielo estaba encapotado y por
la radio habían dicho que se avecinaba una nevada, de modo que al cabo de un rato
decidió que Vera tenía que regresar al interior de la casa. Dejó de escribir, se incorporó
y se aproximó a la ventana. Descorrió los visillos y miró a través de los cristales.
Entonces vio que su hija estaba sentada en uno de los bancos de piedra del jardín,
charlando animadamente con una desconocida, una mujer alta y delgada, de cabellos
largos y oscuros y aspecto elegante. Desde donde él se encontraba no podía verle el
rostro, pero había algo en ella que le resultaba vagamente familiar. Jorge pensó en
abrir la ventana, en llamar la atención de la desconocida y preguntarle quién era y qué
deseaba, pero algo en aquella escena -quizá el arrebol de felicidad que iluminaba el
rostro de Vera- le hizo dudar y seguir mirando en silencio. De pronto, la mujer sacó
algo del interior de su bolso y se lo entregó a la niña. Fue entonces cuando la
desconocida volvió la cabeza y, como si en todo momento hubiera sabido que él estaba
allí, espiándolas, le dedicó una luminosa sonrisa.
Era Lucrecia.
Jorge exhaló una bocanada de aire y se estremeció. Su corazón se detuvo durante un
segundo, para luego acelerarse locamente. Tragó saliva, parpadeó y echó a correr
hacia el recibidor. Abrió la puerta y allí estaba ella, tranquila y sonriente, al otro lado
del umbral. Habían transcurrido diecisiete años, pero Lucrecia mantenía intacta su
belleza, como si el tiempo, lejos de ajarla, le hubiera añadido nuevos y más profundos
matices. Jorge se quedó inmóvil, mirándola fijamente sin saber qué hacer ni qué decir.
- ¿Puedo pasar? -preguntó la mujer al cabo de unos segundos.
Jorge, confuso y desconcertado, la invitó a entrar con un gesto. Luego la condujo al
salón, donde ambos se acomodaron en sendos sillones de cuero castaño.
- ¿Por qué?... -dijo él tras un prolongado silencio.
Después de tantos años de dudas e inquietudes todo se resumía en esa pregunta:
"¿Por qué?".
¿Por qué le habían elegido? ¿Por qué le pagaban cada mes una fortuna por no hacer
nada? ¿Por qué ella había desaparecido durante tanto tiempo? ¿Por qué faltó a su cita
en el torneo de exhibición? ¿Por qué Teresa, su mujer, tenía un peón de plata?
Por qué, por qué, por qué...
Lucrecia encendió pausadamente un cigarrillo.
- ¿Recuerda la historia que le conté acerca de los Scopo y los Dunkel? -preguntó tras
aspirar una bocanada de humo-. Supongo que sí. Pero, ¿ha meditado sobre ella?
- Durante mucho tiempo no hice otra cosa -respondió Jorge.
- Sin embargo no estoy segura de que haya llegado a comprender plenamente su
alcance -hizo una pausa-. Imagínese a esas dos familias, jugando una partida de
ajedrez cuyo desarrollo ha de requerir el transcurso de innumerables generaciones.
Cada Scopo, cada Dunkel, sabe que, durante toda su existencia, no podrá realizar más
que un movimiento, sólo uno. Entonces esa jugada adquiere una relevancia absoluta.
La vida entera gira en torno a ese movimiento, y su ejecución se convierte en el
objetivo básico, en la razón final de cada jugador. La vida, por tanto, se transforma en
una partida de ajedrez, y el ajedrez deja de ser una abstracción para convertirse en
vida -dio una profunda calada a su cigarrillo y exhaló lentamente el humo-. Pero usted
y yo sabemos que un jugador de ajedrez no puede limitarse a realizar una jugada.
Debe prever los siguientes movimientos, debe trazar planes, diseñar estrategias,
definir tácticas. Y si esto es así en un juego normal, ¿qué ocurrirá con una partida que
ha de durar más de mil años? ¿Qué estrategias han de pergeñarse cuando el ajedrez y
la vida se confunden hasta tal punto que llegan a convertirse en la misma cosa? -le
miró fijamente, como si quisiera asegurarse de qué le prestaba toda su atención-.
Piénselo, Jorge; cuando eso ocurre, cuando no hay diferencias entre el juego y la
realidad, la estrategia debe extenderse más allá del tablero, los movimientos que hay
que anticipar ya no han de limitarse a las piezas del ajedrez, sino que afectarán a la
vida, a las personas. El mundo es nuestro tablero, Jorge. ¿Lo comprende?
Él sacudió la cabeza.
- No, no lo entiendo. Usted siempre dice lo mismo: la vida es como el ajedrez, el
mundo es el tablero... Vale, muy bien, ¿pero qué tiene que ver eso conmigo? -hizo una
pausa mientras aguardaba la respuesta, pero como ésta no se produjo añadió-: Han
transcurrido casi veinte años: ¿para qué ha venido hoy aquí?
La expresión de Lucrecia se tornó vagamente melancólica. Tras unos segundos de
silencio se incorporó y recogió su bolso.
- Quería despedirme -dijo mientras echaba a andar hacia la salida-. Me temo que ya
nunca volveremos a vernos.
Jorge abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido brotó de sus labios. ¿Cómo que
ya no volverían a verse? Eso no podía ser, no tenía sentido. Había demasiadas
preguntas sin respuesta como para que todo concluyera con un simple adiós. Vaciló
durante unos instantes y luego siguió a la mujer hasta el recibidor, donde la contuvo
sujetándola por el brazo.
- No puede irse así -protestó-. ¿Y mi jugada? -apartó la mano y agregó en tono casi
implorante-: Usted dijo que yo tenía que efectuar un movimiento, ¿no es cierto?
Ella le contempló con tristeza, como una maestra apenada por la ignorancia de un
alumno no demasiado despierto.
- Ah, mi pobre Jorge -dijo suavemente-; sigue sin comprender nada, ¿verdad? -al abrir
la puerta, una ráfaga de aire helado alborotó sus cabellos-. Pero no debe preocuparse -
prosiguió-. Usted ya ha efectuado su movimiento. Y ha jugado muy bien, créame.
La mujer se despidió con un gesto de la mano, cruzó el umbral, atravesó el jardín y, sin
volver la vista atrás, echó a andar calle arriba. Jorge la observó en silencio, inmóvil,
hasta que Lucrecia desapareció tras una esquina. Entonces sintió deseos de gritar, de
echar a correr tras ella y decirle que estaba loca, que él no había hecho ningún
movimiento, que todo aquello carecía de sentido, pero finalmente no hizo nada y se
quedó allí, apoyado en el quicio de la puerta, contemplando la calle ahora vacía. Y así
permaneció, durante quién sabe cuántos minutos, hasta que el aire comenzó a llenarse
de copos de nieve. Entonces, como saliendo de un trance, se estremeció de frío, cruzó
los brazos, abrazándose a sí mismo, y le gritó a su hija que volviera a la casa. Cuando
la niña entró en el recibidor, Jorge le dijo:
- Antes te vi hablando con esa mujer. ¿Qué te ha dicho?
- Nada, papá -contestó Vera mientras se despojaba del abrigo-. Que era amiga tuya,
que te conocía desde hace tiempo... esas cosas, ya sabes.
- No, no lo sé. Hablasteis durante mucho rato, así que supongo que algo más debió
decirte. Además te dio una cosa. ¿Qué era?
La niña se encogió de hombros.
- No me dio nada.
- ¡Sí que te lo dio! -gritó Jorge-. ¡Yo lo vi! -la cogió por los hombros y comenzó a
zarandearla-. ¡Dime qué era!
- Me haces daño, papá... -protestó Vera con los ojos húmedos y asustados.
Jorge se inmovilizó, sorprendido por aquel repentino arrebato de ira. Exhaló una
bocanada de aire y, avergonzado, abrazó a su hija.
- Lo siento -dijo-; perdóname, perdóname... Estoy nervioso y no sé lo que hago -se
apartó de ella-. Anda sube a cambiarte.
La niña parpadeó varias veces, se enjugó las lágrimas con la manga del jersey y echó a
correr hacia su cuarto, remontando los peldaños de la escalera de dos en dos. Y Jorge
se quedó solo en el recibidor, sintiéndose confuso e inquieto, como si de repente la paz
y el orden que usualmente presidían su hogar se hubieran visto sacudidos por un
terremoto. Sin embargo, pese al desasosiego que había anidado en la boca de su
estómago, logró adoptar un aire de normalidad e invitó a su hija a comer en una
hamburguesería, y luego la llevó al cine, y en ningún momento volvió a preguntarle
nada acerca de la charla que había mantenido con Lucrecia en el jardín. No obstante, él
sabía que la mujer le había dado algo a su hija y, cuanto más pensaba en ello, más
seguro estaba de saber qué era.
Por eso, al día siguiente, después de que Vera subiera al autocar del colegio, Jorge
entró a la habitación de la niña y comenzó a registrarla. Abrió armarios y cajones,
rebuscó entre la ropa, tanteó los bolsillos de los abrigos, hurgó en bolsos y mochilas,
miró en las estanterías, por detrás de los libros, y debajo del colchón; no dejó ni un
rincón del dormitorio sin examinar. Pero no encontró nada.
Desconcertado, meditó unos instantes. Si no era en su cuarto, ¿dónde podía haberlo
escondido Vera? La respuesta le llegó de forma inmediata: en el mismo lugar donde
había hablado con Lucrecia. En el jardín. Así que Jorge bajó las escaleras a toda prisa,
salió al exterior y comenzó a inspeccionar con detenimiento los setos de arizónicas, la
caseta de las herramientas, los marchitos macizos de flores -ahora cubiertos por una
pátina de nieve-, los huecos de los aspersores, los bancos de piedra... Finalmente, al
dar la vuelta a la casa, sus ojos se posaron en el viejo roble que crecía en medio del
patio posterior, y recordó que a ese árbol solía subirse Vera durante los largos
atardeceres del verano para, como ella decía, poder ver mejor la puesta del sol. Al hilo
de este pensamiento, la mirada de Jorge ascendió por el tronco del roble hasta
detenerse en el pequeño agujero que, a unos dos metros y medio de altura, perforaba
la áspera piel vegetal.
Apoyándose en las raíces, Jorge trepó a una rama baja y tendió la mano hasta
introducirla en la oquedad. Sus dedos palparon un amasijo de hojas secas, palitos y
restos de telaraña. De pronto notó la rugosa suavidad de una pequeña caja
rectangular. La cogió, sin poder reprimir un leve temblor, y contempló exactamente
aquello que esperaba encontrar: un estuche de piel. Ya había visto con anterioridad dos
iguales: uno se lo dio Lucrecia, el otro lo halló en el armario de Teresa, oculto entre los
pliegues de un pañuelo.
Bajó del árbol y se acomodó en un banco de piedra. Durante largo rato permaneció
inmóvil, contemplando con fascinación el estuche mientras su aliento se condensaba en
blancas vaharadas. Finalmente, tras una larga inspiración, lo abrió.
En su interior, como él sospechaba, había una pieza de ajedrez de plata.
Pero no era un peón.
Un intenso vértigo se adueñó de Jorge al tiempo que sus pensamientos parecían
fragmentarse, como una lluvia de confeti arrastrada por un vendaval. De repente, tras
unos segundos de confusión, todo adquirió un inesperado sentido. Su mente se volvió
clara como el cristal y, por primera vez, comprendió el oculto orden que regía su propia
vida, y la vida de su mujer, y ahora también la vida de su hija. Una partida de ajedrez
cuyo ámbito se extiende más allá de los sesenta y cuatro escaques que usualmente
delimitan la frontera entre el juego y la realidad. Una partida de ajedrez donde las
piezas dejan de ser figuras para convertirse en seres humanos. Una partida de ajedrez
en la que los movimientos deben ser previstos con una amplitud que abarca
generaciones.
Generaciones... Ésa era la clave de todo.
Porque él, Jorge, no fue elegido por los Scopo, o por los Dunkel, o por quién quiera que
fuese, en base a su maestría como ajedrecista, sino por su capacidad de engendrar esa
maestría. Y cuando Lucrecia le escribió pidiéndole que acudiera a aquel torneo no lo
hizo para encontrarse con él, sino para que él se encontrara con Teresa. Porque ellos,
los jugadores en la sombra, querían que Teresa y él se conocieran, y que se
enamoraran, y que luego, con el tiempo, tuvieran una hija.
Vera.
Jorge apretó el estuche en el puño y se echó a reír. Tenía gracia, pensó, era para
partirse de risa. Si miraba de reojo quizá pudiera advertir el fugaz brillo de los hilos
insustanciales que le ataban a los designios de un oculto titiritero. Porque todo, su
carrera como ajedrecista, su matrimonio, su familia, cada uno de los hechos
importantes que habían acontecido en su vida, todo, absolutamente todo, seguía las
pautas de un juego portentoso que se desarrollaba a través del tiempo, a lo largo y
ancho de todo el orbe, delineando un invisible entramado de cuadrados blancos y
negros.
Y cada jugada, cada permutación, cada gambito, las casi intangibles visitas de
Lucrecia, el amor que Teresa y él se profesaban, los peones de plata, los torneos de
ajedrez, su fortuna en el banco, aquel chalet, el jardín, todo conducía a Vera.
Vera, la jugadora prodigio, el resultado de una unión predeterminada. ¿Qué había dicho
Lucrecia?... "Usted ya ha efectuado su movimiento, y ha jugado muy bien".
Sí, tenía razón, había jugado extraordinariamente bien. Porque en realidad Vera, su
hija, era la jugada que él debía efectuar.
Y más adelante, quién sabe cuándo, ella sería la encargada de realizar el decimoquinto
movimiento de la legendaria partida de ajedrez que, desde hacía más de seiscientos
años, enfrentaba a dos viejas familias largamente enemistadas.
Porque Vera, su hija, era ahora la Reina de Plata.
(c)César Mallorquí.


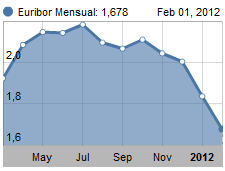








No hay comentarios:
Publicar un comentario