La Impunidad
Hay algo profundamente perverso en el hecho de servirse de lo divino para colmar las propias ambiciones humanas, demasiado humanas. Demostrar la existencia de Dios queda fuera de los argumentos racionales, lo que no quiere decir que no merezcan respeto quienes tienen fe, los que creen que hay algo que nos supera y que da sentido a lo que nos sucede. Más difícil es aceptar los procedimientos de las iglesias: como operan con asuntos que están más allá del entendimiento corriente y moliente, se sirven de la candidez con que la gente más sencilla se entrega a su fe para construir y conservar y aumentar su inmenso poder terrenal. La Iglesia católica, con su lujo y su boato, nada tiene que ver con las enseñanzas que predicaba su fundador. Como institución bendijo, durante la Guerra Civil, la llamada cruzada de los militares rebeldes que dieron un golpe de Estado contra un régimen legalmente constituido. Durante la posguerra afianzaron su poder. Podían hacer lo que querían. Es uno de los temas que laten en Los girasoles ciegos, la película de José Luis Cuerda basada en el libro de relatos de Alberto Méndez que publicó Anagrama.

Daban por sentado que podían actuar de manera impune y que, luego, bastaba con arreglar las cuentas con el Señor para seguir adelante sin mayores sobresaltos. Los otros, sus prójimos, no contaban. Y valía todo porque se movían con la certeza de sentir la palmada de Dios sobre las espaldas. Habría excepciones, claro, pero la maquinaria de dominio fue concebida y engrasada para que funcionara a la perfección. La Iglesia católica tenía que estar ahí para sostener que la dictadura franquista estaba en la buena dirección, y así se lo contaban a sus fieles, para que obedecieran y celebraran esa vida triste y gris sin libertad alguna. El franquismo, por su parte, no escatimaba medios para que los curas y demás compañía hicieran bien su trabajo. Lo que Cuerda hace en su película, en la que Rafael Azcona participó como guionista, es acercarse a la intimidad de un diácono para iluminar los mecanismos con los que opera su conciencia. El tipo peleó en la guerra y de regreso al seminario es destinado a dar clases en un colegio y queda fulminado por la belleza de la madre de uno de sus alumnos. Y procura seducirla. Hacerla suya.
Cuantos formaban parte de la Iglesia daban por hecho que podían imponer su verdad como la habían impuesto con las armas los que ganaron la guerra con su bendición. ¿Pero qué ocurría si entraban en un terreno pantanoso? ¿Qué podían hacer, como en el caso del diácono, si sufrían las tentaciones de la carne? Pues torturarse un poco, y buscar luego la absolución de algún superior. En el camino, siempre había sitio para cambiar un poco la versión de los hechos. Al fin y al cabo, quién iba a cuestionarla, quién podía cuestionarla. Quién, si el poder estaba finalmente de su lado.
Bendijeron la cruzada, bendijeron los desmanes de la posguerra, celebraron compartir el cetro con el dictador, nunca han pedido perdón. Así se ha comportado la Iglesia católica española. Cierto que muchos de los suyos, sacerdotes y monjas, simples creyentes, sufrieron los desmanes de las turbas incontroladas durante los primeros meses de la contienda. Algunos de los más radicales se volvieron contra los altares, y quemaron iglesias y asesinaron a inocentes. Entendían que la Iglesia también antes de la guerra había estado del lado de los poderosos. Poco a poco la República fue recuperando el control, y se fueron limitando y castigando los excesos. La Iglesia no cambió. No ha cambiado. Sigue ahí, impertérrita, convencida de que tuvieron razón los vencedores, los cruzados, los suyos.
03 septiembre, 2008 - José Andrés Rojo

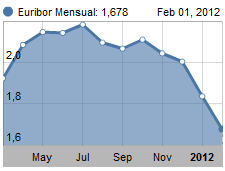








No hay comentarios:
Publicar un comentario