Magnetismo – Guy de Maupassant (1882)
Era al final de una cena de hombres, a la hora de los interminables cigarros y de las incesantes copitas, en medio del humo y el cálido torpor de las digestiones, en el ligero trastorno de las cabezas tras tanta comida y licores absorbidos y mezclados.
Se habló de magnetismo, de los espectáculos de Donato y de las experiencias del doctor Charcot. De pronto, aquellos hombres escépticos, amables, indiferentes a toda religión, se pusieron a contar hechos extraños, historias increíbles pero reales, afirmaban, cayendo bruscamente en creencias supersticiosas, aferrándose a ese último resto de lo maravilloso, convertidos en devotos de ese misterio del magnetismo, defendiéndolo en nombre de la ciencia.
Sólo uno sonreía, un muchacho vigoroso, gran perseguidor de muchachas y cazador de mujeres, cuya incredulidad hacia todo estaba tan fuertemente anclada en él que no admitía ni la más mínima discusión.
No dejaba de repetir, riendo burlonamente:
—¡Tonterías! ¡Tonterías! ¡Tonterías! No discutiremos de Donato, que es simplemente un hábil prestidigitador lleno de trucos. En cuanto al señor Charcot, del que se dice que es un notable sabio, me da la impresión de estos cuentistas tipo Edgar Poe, que terminan volviéndose locos a fuerza de reflexionar sobre extraños casos de locura. Ha constatado fenómenos nerviosos inexplicados y aún inexplicables, avanza por ese mundo desconocido que explora cada día, e incapaz de comprender lo que ve, recuerda quizá demasiado las explicaciones eclesiásticas de los misterios. Querría oír hablar de otras cosas completamente distintas de lo que todos ustedes repiten.
Hubo alrededor del incrédulo una especie de movimiento de piedad, como si hubiera blasfemado en medio de una reunión de monjes.
Uno de los reunidos exclamó:
—Sin embargo, hubo un tiempo en que se produjeron milagros.
Pero el otro respondió:
—Lo niego. ¿Por qué ya no los hay?
Entonces cada uno aportó un hecho, presentimientos fantásticos, comunicaciones de almas a través de grandes espacios, influencias secretas de un ser sobre otro. Y afirmaban su veracidad, declarándolos hechos indiscutibles, mientras el negador empedernido repetía:
—¡Tonterías! ¡Tonterías! ¡Tonterías!
Finalmente se levantó, arrojó su cigarro y, con las manos en los bolsillos, dijo:
—Bien, yo también voy a contarles dos historias, y luego se las explicaré. Aquí están:
—En el pequeño pueblo de Entretat, los hombres, todos marineros, van cada año al banco de Terranova a pescar el bacalao. Una noche, el hijo pequeño de uno de esos marinos se despertó sobresaltado gritando que su —papá había muerto en el mar—. Se calmó al pequeño, que al poco tiempo se despertó de nuevo gritando que —su papá se había ahogado—. Un mes más tarde se supo que efectivamente su padre había muerto tras ser arrastrado por un golpe de mar. La viuda recordó entonces cómo se había despertado el niño. Se gritó milagro, todo el mundo se emocionó, se comprobaron las fechas, y se halló que el incidente y el sueño coincidían más o menos; de ahí se llegó a la conclusión de que se habían producido la misma noche, a la misma hora. He aquí un misterio del magnetismo.
El narrador se interrumpió. Entonces uno de los oyentes, muy emocionado, preguntó:
—¿Y usted puede explicar eso?
—Perfectamente, señor, he hallado el secreto. De hecho me sorprendió e incluso me azaró vivamente; pero entienda, yo no creo por principio. Del mismo modo que los demás empiezan por creer, yo empiezo por dudar; y cuando no comprendo en absoluto, sigo negando toda comunicación telepática de las almas, seguro de que mi propia inteligencia podrá explicarla. Bien, busqué, busqué, y a fuerza de interrogar a todas las mujeres de los marinos ausentes, terminé por convencerme de que no pasaban ocho días sin que una de ellas o uno de sus hijos soñara y anunciara al despertar que su —papá había muerto en el mar—. El horrible y constante temor de este accidente hace que se hable constantemente de él, que se piense en él sin cesar. Y, si una de estas frecuentes predicciones coincide, por un azar muy simple, con una muerte, se grita de inmediato milagro, ya que se olvida de pronto todos los demás sueños, todos los demás presagios, todas las demás profecías de desgracia que se han quedado sin confirmar. Yo, por mi parte, he tomado en consideración más de cincuenta de ellas cuyos autores, ocho días más tarde, ni siquiera las recordaban. Pero si el hombre había muerto realmente, el recuerdo se despertaba de inmediato, y se celebraba la intervención de Dios según algunos, del magnetismo según otros.
Uno de los fumadores declaró:
—Es justo lo que usted dice, pero veamos su segunda historia.
—¡Oh! Mi segunda historia es muy delicada de contar. Me ocurrió a mí personalmente, así que desconfío un poco de mi propia apreciación. Nunca se es equitativamente juez y parte. En fin, ahí va.
—En mis relaciones mundanas había una joven en la que yo no pensaba en absoluto, que nunca había observado atentamente, a la que jamás había echado el ojo encima, como se dice.
—La clasificaba entre las insignificantes, pese a que no era en absoluto fea; en fin, me parecía que tenía unos ojos, una nariz, una boca, unos cabellos indeterminados, toda una fisonomía apagada; era uno de esos seres en los cuales no se piensa más que por azar, sobre los cuales el deseo pasa de largo.
—Sin embargo, una noche, mientras escribía unas cartas en un rincón junto al fuego antes de meterme en la cama, sentí en medio de este aluvión de ideas, de esta procesión de imágenes que rozan tu cerebro cuando permaneces unos instantes sumido en la ensoñación, con la pluma en el aire, una especie de pequeño soplo que rozó mi espíritu, un muy ligero estremecimiento de mi corazón, e inmediatamente, sin razón alguna, sin el menor encadenamiento de pensamientos lógicos, vi con claridad, vi como si la estuviera tocando, vi de pies a cabeza, y sin ningún velo, a esa joven en la que jamás había pensado más de tres segundos consecutivos, el tiempo que su nombre cruzaba mi cabeza. Y de pronto descubrí en ella un montón de cualidades que jamás había observado, un encanto dulce, una lánguida atracción; despertó en mí esa especie de inquietud de amor que te hace perseguir a una mujer. Pero no pensé en ello demasiado tiempo. Me acosté, me dormí. Y soñé.
—Todos ustedes han tenido sueños singulares, ¿verdad?, que los convierten en dueños de lo imposible, que les abren puertas infranqueables, alegrías inesperadas, brazos impenetrables.
—¿Quién de nosotros, en estos sueños turbados, nerviosos, jadeantes, no ha tenido, abrazado, acariciado, poseído con una agudeza de sensaciones extraordinaria, a aquélla que ocupaba su imaginación? ¡Y habrán observado qué delicias sobrehumanas aportan la buena fortuna de estos sueños! ¡En qué locas embriagueces nos arrojan, con qué fogosos espasmos nos conducen, y qué ternura infinita, acariciante, penetrante, infunden en el corazón hacia aquella que se tiene, desfallecida y cálida, en esa ilusión adorable y brutal que parece una realidad!
—Sentí todo esto con una inolvidable violencia. Aquella mujer fue mía, tan mía que la tibia dulzura de su piel quedó en mis dedos, el olor de su piel quedó en mi cerebro, el sabor de sus besos quedó en mis labios, el sonido de su voz quedó en mis oídos, el círculo de su abrazo alrededor de mis riñones, y el encanto ardiente de su ternura en toda mi persona, mucho tiempo después de mi exquisito y decepcionante despertar.
—Y tres veces más, aquella misma noche, el sueño se repitió.
—Llegado el día, ella me obsesionaba, me poseía, me llenaba la cabeza y los sentidos, hasta tal punto que no pasaba ni un segundo sin que pensara en ella.
—Finalmente, sin saber qué hacer, me vestí y fui a verla. En su escalera temblaba de emoción, mi corazón latía alocado: un vehemente deseo me invadía desde los pies hasta los cabellos.
—Entré. Ella se levantó, envarada, apenas oyó pronunciar mi nombre; y de pronto nuestros ojos se cruzaron con una sorprendente fijeza. Me senté.
—Balbuceé algunas banalidades que ella no pareció escuchar. Yo no sabía ni qué hacer ni qué decir; entonces, bruscamente, me arrojé sobre ella, la aferré entre mis brazos; y todo mi sueño se hizo realidad tan aprisa, tan fácilmente, tan locamente, que de pronto dudé de estar despierto… Ella fue mi amante durante dos años.
—¿Qué conclusión saca de esto? —preguntó una voz.
El narrador parecía dudar.
—Llego a la conclusión… ¡llego a la conclusión de una coincidencia, por Dios! Y además, ¿quién sabe? Quizá hubo una mirada de ella que jamás observé y que me llegó esa tarde por uno de estos misteriosos e inconscientes giros de la memoria que nos traen a menudo cosas olvidadas por nuestra consciencia, que nos han pasado desapercibidas delante de nuestra inteligencia.
—Todo lo que usted quiera —concluyó uno de los comensales—, ¡pero si no cree en el magnetismo después de esto, es usted un ingrato, mi querido señor!
FIN
.jpg)

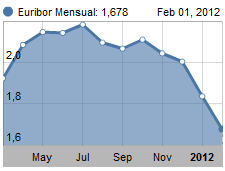








No hay comentarios:
Publicar un comentario