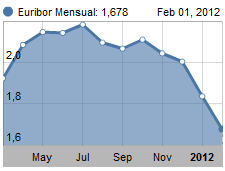1.— El Castillo del diablo
1.— El Castillo del diablo
Voy a hablarles de uno de los más viejos habitantes de París: se llamó en otro tiempo el diablo Vauvert.
De ahí surgió el proverbio: —¡Eso es en lo del diablo Vauvert! ¡Váyase al demonio Vauvert!— Es decir: Váyase… a pasear por los Champú—Elysées—.
Los porteros dicen generalmente: —Está por lo del diablo verde—, para expresar un lugar muy lejano. Esto significa que es necesario pagar muy cara la comisión que se les encarga. Pero es por otro lado, una frase viciosa y corrompida, como tantas otras familiares al pueblo parisino.
El diablo Vauvert es esencialmente un habitante de París que perdura desde hace siglos, si uno cree en los historiadores. Sauval, Félibien, Sainte—Froix y Dulaure han contado largamente sus escapadas.
Parece que en un principio habitó en el castillo de Vauvert que estaba situado en el lugar ocupado actualmente por el alegre baile de la cartuja, en el extremo del Luxembourg y frente a l´Observatoire, en la rue de l´Enfer.
Este castillo, de triste renombre, fue demolido en parte y las ruinas se convirtieron en una dependencia del convento de los cartujos en la que murió en 1414 Jean de la Lune sobrino del antipapa Benedicto XIII. Jean de la Lunes fue sospechoso de haber tenido relaciones con cierto diablo, que podría haber sido el espíritu familiar del viejo castillo de Vauvert, ya que, como se sabe, cada uno de esos edificios feudales tenía su diablo.
Los historiadores no nos han dejado nada preciso sobre esta fase interesante.
El diablo Vauvert da que hablara nuevamente en la época de Luis XIII.
Durante mucho tiempo se había oído, todas las noches, un gran ruido en una casa hecha con los restos del antiguo convento, cuyos propietarios estaban ausentes desde hacía años, cosa que asustaba mucho a los vecinos.
Avisaron al lugarteniente de policía, que envió varios guardias.
¡Cuál no sería la sorpresa de estos militares al escuchar el tintineo de los vasos mezclados a risas estridentes!
Al principio se creyó que se trataba de monederos falsos entregados a una orgía, y calculando su número por la intensidad del ruido, decidieron buscar refuerzos.
Pero juzgaron, aun entonces, que el escuadrón no era suficiente: ningún sargento se animó a llevar sus hombres a esa morada, donde parecía que había el bochinche de todo un ejército.
Un cuerpo de tropas suficientes llegó finalmente a la mañana: penetraron en la casa. No encontraron nada.
El sol disipó las sombras.
Durante todo el día se hicieron búsquedas, pues de pensó que el ruido provenía de las catacumbas, situadas, como se sabe, bajo ese barrio. Se preparaban para penetrar, en ellas, pero, mientras la policía tomaba sus disposiciones, la noche volvió nuevamente y el ruido recomenzó más fuerte que nunca.
Esta vez nadie se atrevió a descender, porque era evidente que en la bodega no había más que botellas y que, por lo tanto, era el diablo quién las hacía bailar.
Se contentaron con ocupar los accesos de la calle y pedir al clero que obrase.
El clero hizo una cantidad de oraciones, e incluso se echó agua recién bendecida, por medio de una jeringa, sobre la banderola de la bodega.
El ruido persistió siempre.
2. — El sargento
Durante toda la semana la muchedumbre de parisinos no cesó de obstruir la entrada del barrio, asustándose y pidiendo noticias.
Finalmente un sargento de la prefectura, más audaz que los otros se ofreció para entrar en la bodega malita, siempre que le concedieran una pensión que podía ser transferida, en caso de muerte, a una costurera de nombre Margot.
Era un hombre corajudo y más enamorado que crédulo. Adoraba a la costurera que era una persona bien provista y muy económica, casi se podría decir un poco avara, y que no había querido casarse con un simple sargento desprovisto de fortuna.
Pero, ganando la pensión, el sargento se convertía en otro hombre.
Envalentonado por esta perspectiva, él proclamó —que no creía ni en Dios ni el Diablo y que averiguaría qué era ese ruido—.
— ¿En qué cree usted, pues? — le preguntó uno de sus compañeros.
— Creo —contestó él— en el señor fiscal y en el prefecto de París.
Era decir mucho en pocas palabras.
Apretó el sable entre los dientes, tomó una pistola en cada mano y se lanzó por la escalera.
El espectáculo más extraordinario lo esperaba al pisar la bodega.
Todas las botellas se entregaban a una zarabanda desenfrenada y formaban figuras muy graciosas.
Las de etiqueta verde representaban a los hombres, y las rojas a las mujeres.
Había también una orquesta dispuesta sobre las estanterías de las botellas.
Las vacías sonaban como instrumentos de viento, las botellas rotas como címbalos y triángulos, y las botellas llenas daban algo así como la armonía penetrante de los violines.
El sargento, que había tomado algunos tragos antes de emprender la expedición, al ver sólo botellas, se sintió muy tranquilizado y se puso a bailar él también, imitándolas.
Después, poco a poco, animado por la alegría y el encanto del espectáculo, agarró una amable botella de cuello largo, un burdeos claro, según parecía, cuidadosamente sellada en rojo y la apretó amorosamente contra su corazón.
Risas frenéticas partieron de todos lados: el sargento, intrigado, dejó caer la botella que se hizo añicos contra el suelo.
La danza se interrumpió, gritos de terror se hicieron oír en todos los rincones de la bodega, y el sargento sintió que el pelo se le ponía de punta al ver el vino derramado que parecía formar un charco de sangre.
El cuerpo de una mujer desnuda, cuyos cabellos rubios se extendieron por el suelo y se empaparon en la humedad rojiza, estaba tendido a sus pies.
El sargento no hubiera tenido miedo al diablo en persona, pero esta visión lo llenó de horror; pero, pensando que de todos modos, tenía que dar cuenta de su misión, se apoderó de una botella con sello verde que parecía juguetear ante él y gritó:
—¡Por lo menos tendré una!
Una inmensa carcajada le respondió.
Entretanto había vuelto a la escalera y, mostrando la botella a sus camaradas, gritó:
—¡Aquí está el diablito!… ¡Ustedes son unos capones (dijo una palabra mucho más fuerte) por no haberse atrevido a bajar!
Su ironía era amarga. Los guardias se precipitaron en la bodega donde sólo encontraron una botella de Burdeos, rota. El resto estaba en su lugar.
Los guardias deploraron la suerte de la botella rota; pero corajudos como eran todos se largaron a subir con una botella en la mano.
Se les permitía beberlas.
El sargento de la prefectura dijo:
—En cuanto a mí, guardaré la mía para el día de mi casamiento.
No se le pudo rehusar la pensión prometida y se casó con la costurera, y …
¿Creen ustedes que tuvieron muchos niños?
No tuvieron más que uno.
3. — Lo que siguió
En el día de la boda que tuvo lugar en la Rapee, el sargento puso la famosa botella de etiqueta verde entre él y su esposa y sólo permitió que ellos dos bebieran de ese vino.
La botella era verde sepulcral, el vino era rojo como sangre.
Nueve meses después la costurera dio a luz un pequeño monstruo totalmente verde, con dos cuernos rojos en la frente.
¡Y ahora, vayan muchachas…, vayan a bailar a la Cartuja…, sobre el emplazamiento del castillo Vauvert!
De todos modos el niño creció, si no en virtud, por lo menos en tamaño. Dos cosas contrariaban a sus padres: su color verde y un apéndice caudal que recordaba en principio una prolongación del coxis, pero que, si se lo observaba bien, parecía una verdadera cola.
Se consultaron a los sabios, quienes afirmaron que era imposible operar y extirparla sin comprometer la vida del niño. Estuvieron de acuerdo en que era un caso raro pero había ejemplos citados por Herodoto y por Plinio el Joven. No se preveía aún el sistema de Fournier.
En lo que se refiere al color, se lo atribuyó a un predominio del sistema biliar. De todos modos se ensayaron varios cáusticos para atenuar el matiz muy pronunciado de la epidermis y se llegó, después de una cantidad de lociones y fricciones a conseguir un verde botella, después un verde agua, y finalmente un verde manzana. En ningún momento la piel llegó a parecer blanca, y a la noche recuperaba su tono.
El sargento y la costurera no podían consolarse de la pena que les daba el pequeño monstruo, que cada vez se volvía más terco, colérico y malicioso.
La melancolía que experimentaban los condujo a un vicio común entre la gente de su clase: se entregaron a la bebida.
Pero el sargento no quería beber más que el vino de etiqueta roja, y su mujer sólo el de etiqueta verde.
Cada vez que el sargento caía como muerto de borracho, veía en sus sueños a la mujer ensangrentada cuya aparición lo había espantado en la bodega después de romper la botella.
La mujer le decía:
—¿Por qué me apretaste contra tu corazón y después me destrozaste?… A mí, que te amaba tanto
.
Cada vez que la mujer del sargento le había dado fuerte al sello verde, veía en sus sueños un enorme diablo, de apariencia atroz, que le decía:
—¿Por qué te sorprendes de verme… ya que has bebido de la botella? ¿No soy acaso el padre de tu hijo?
¡Oh, misterio!
A los trece años, el niño desapareció.
Sus padres, inconsolables, siguieron bebiendo, pero ya no vieron renovarse las terribles apariciones que habían atormentado sus sueños.
4.— Moraleja
Fue así como el sargento pagó su impiedad… y la costurera su avaricia.
5 .— ¿Qué pasó con el monstruo verde?
Nunca se supo.
FIN