Monstruos
 Cuando yo nací, en el pueblo estaba de moda tener un bebé monstruo. Si no te nacía, podías adoptar uno.
Cuando yo nací, en el pueblo estaba de moda tener un bebé monstruo. Si no te nacía, podías adoptar uno.
Los bosques que rodeaban al pueblo estaban habitados por extrañas especies de seres que guardaban alguna vaga semejanza con los hombres. Se escondían muy bien: por más profundamente que se uno internara en el bosque, difícilmente los vería, salvo que ellos mismos quisieran mostrarse. Y se mostraban sólo a los niños muy tímidos. Los niños tímidos volvían del bosque contando a lo mejor que habían visto a un niño con un solo pie, que no caminaba pero volaba, impulsándose con su piecito sin dedos como un ala pelada; por supuesto, nadie les creía. Nadie salvo el cazador del pueblo, que usaba a los niños tímidos para cazar a los habitantes del bosque, que no podían sobrevivir sin afecto materno: por eso el cazador solamente los mandaba cazar por encargo, previo contrato de adopción. Procuraba, además, que todos los seres capturados fueran de especies muy diferentes. Uno por especie: modelos exclusivos. Eso mantenía la ilusión de que cada uno de ellos -pese a ser un ejemplar normal de su especie- era un individuo totalmente anómalo y singular: un monstruo.
Tener un hijo monstruo le garantizaba a la madre el unánime reconocimiento moral. Una madre que criaba con amor a un bebé monstruo, sin duda era una santa. Todos en el pueblo la compadecían, lo cual neutralizaba los males de la envidia en caso de que la madre tuviera además algo envidiable: un marido fiel, belleza, inteligencia, educación, o fortuna. Poseer en el pueblo siquiera una sola de esas cosas era peligroso: hacía que una mujer fuera inexorablemente destruida por la envidia de las demás. Pero que esa misma mujer se convirtiera en madre de un bebé monstruo -con la vergüenza, el sufrimiento y las fatigas que aquello implicaba- instilaba en el ánimo popular un sentimiento satisfecho de justicia cumplida. Quienes añadían año tras año ascuas ardientes al deseo de castigar a cierta mujer feliz por su inmerecida felicidad, en cuanto la veían alimentar y cantarle dulces canciones de cuna a su monstruito se avergonzaban inmediatamente de haberle deseado el mal. En cambio, la compadecían. De ahí en más, las comadres del pueblo se conformaban con limitar la agresión al solo hecho de exhibir sus niños sanos ante la madre del engendro. Con el paso del tiempo, las comadres gozaban además del placer de mostrarle a la madre del bebé monstruo la variedad de cosas que lograban sus hijos; cosas que para los bebés monstruos, por más que crecieran, eran imposibles. Estos, a medida que crecían, se veían más y más monstruosos en comparación con los demás niños. Cuando esa joven generación llegó a la adolescencia, llenando cada hogar del pueblo de risas y picardía, los monstruos seguían siendo bebés -bebés inmensos, monstruosos, de grandes cabezas peladas, ojos lacrimosos y piel pálida- que languidecían en sus cunas gigantes en el interior de casas silenciosas y tristes, de pesadas cortinas siempre bajas. Aquellos seres deformes sufrían, y se les notaba: ¡cuánto dolor para esa pobre madre! ¡Qué justo castigo por la dicha de estas mujeres! ¡O por su inteligencia, o por su fortuna, su buena educación o su belleza!
Pero un día todos los monstruos desaparecieron. Se habló de eugenesia, de eutanasia, de escuadrones de la muerte. Se habló de una conspiración filicida de padres avergonzados, tramada en charlas densas de cerveza en la taberna del pueblo; charlas de las que todos juraban haber oído un fragmento al pasar. Se habló de armas encontradas, de herramientas faltantes. Se habló de perros asesinos. Contra toda expectativa del ánimo popular que quería -una vez más- verlas sumidas en la desdicha hasta morir de pena, las madres de los bebés monstruos reemplazaron pronto su desconsuelo por un inequívoco alivio. Pero los niños tímidos (que ya son hombres) y su jefe el cazador (que ya es un anciano) cuentan en la taberna que los vieron desaparecer en la espesura del bosque en una noche sin luna.
Libres al fin, al fin reunidos con sus iguales.

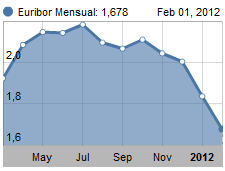








No hay comentarios:
Publicar un comentario