Vanguardias bélicas
 Lo que da más miedo en la doble exposición sobre las artes de vanguardia y la Primera Guerra Mundial que ha organizado el Thyssen este otoño no son las máscaras expresionistas de Otto Dix o de Grosz ni las vacuas alegorías sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis en las que incurrieron tantos artistas de la época. Lo que da miedo de verdad es ver esas fotografías de las muchedumbres joviales que ocuparon las calles de las capitales europeas el 1 de agosto de 1914 para celebrar la declaración de guerra: hombres jóvenes, delirando de alegría, vestidos con los trajes claros y los sombreros redondos de paja del verano, dispuestos a arrojarse cuanto antes a la mayor matanza que había conocido el mundo hasta entonces, arrebatados por una insensata apetencia de destrucción, con gran contento de la casta política que había alimentado patriotismos feroces y ahora se disponía a abastecer los vastos mataderos de hombres, y a plena satisfacción de los honrados industriales y comerciantes que iban a hacerse de oro gracias a una demanda ilimitada de todos los bienes que mantienen en marcha la maquinaria de la guerra, desde el acero para los blindajes y los cañones hasta la tela para los uniformes y los cordones para las botas de las futuras víctimas.
Lo que da más miedo en la doble exposición sobre las artes de vanguardia y la Primera Guerra Mundial que ha organizado el Thyssen este otoño no son las máscaras expresionistas de Otto Dix o de Grosz ni las vacuas alegorías sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis en las que incurrieron tantos artistas de la época. Lo que da miedo de verdad es ver esas fotografías de las muchedumbres joviales que ocuparon las calles de las capitales europeas el 1 de agosto de 1914 para celebrar la declaración de guerra: hombres jóvenes, delirando de alegría, vestidos con los trajes claros y los sombreros redondos de paja del verano, dispuestos a arrojarse cuanto antes a la mayor matanza que había conocido el mundo hasta entonces, arrebatados por una insensata apetencia de destrucción, con gran contento de la casta política que había alimentado patriotismos feroces y ahora se disponía a abastecer los vastos mataderos de hombres, y a plena satisfacción de los honrados industriales y comerciantes que iban a hacerse de oro gracias a una demanda ilimitada de todos los bienes que mantienen en marcha la maquinaria de la guerra, desde el acero para los blindajes y los cañones hasta la tela para los uniformes y los cordones para las botas de las futuras víctimas.Aparte de toneladas de muertos y continentes de ruinas, el entusiasmo por la guerra genera excelentes beneficios y vapores tóxicos de literatura. Cerca de la foto aterradora de las muchedumbres de jóvenes enajenados por la expectativa de matar como fieras y morir como reses, en el instructivo panel de entrada a la exposición hay otra de uno de los mayores cretinos del siglo XX, el botarate Marinetti, inventor de la prosa idiota, y tal vez por eso tan imitada, de los manifiestos futuristas, y de ese exabrupto de que la guerra es "la gran higiene del mundo". Pero no fueron menos tarados o irresponsables la mayor parte de los intelectuales más brillantes de Europa, que se entregaron con fervor a la misma retórica homicida, disfrazándola de nobles palabras, de vaciedades provistas de mayúsculas acerca de la Cultura, la Civilización, los Bárbaros, etcétera. En el verano de 1914, Thomas Mann, Sigmund Freud, Fernand Léger, hasta Stefan Zweig, saludaban con gozo el advenimiento de la guerra. Albert Einstein se quedó solo denunciándola como una monstruosidad y vaticinando los desastres que traería consigo. Cuando el ser humano se deja intoxicar por una propensión brutal a la unanimidad agresora hasta las mentes más dignas pueden sucumbir al contagio, y el que se atreve a disentir se juega la vida: entre la burda marea de patriotería que anegó Francia entera sólo Jean Jaurés tuvo la decencia de llevar la contraria en nombre de los principios de fraternidad universal que sus correligionarios socialistas habían traicionado. Le pegaron un tiro y su entierro no alteró los grandes fastos con banderas. En el ensayo que acompaña el catálogo, y que es un libro extraordinario en sí mismo, Javier Arnaldo, el comisario de la exposición, escribe con apasionada claridad: "Uno se pregunta qué fuerzas anulan universalmente la capacidad de análisis de las personas en algunos momentos históricos".
Entre la plaza de las Descalzas y el paseo de Recoletos va uno sin sosiego rumiando su indignación en las dulces mañanas otoñales de Madrid. Artistas, literatos y filósofos palabreros europeos habían escrito toda clase de tonterías sobre las bondades de la guerra antes de 1914. Javier Arnaldo explica lo que nadie sabe o quiere saber, que la vanguardia artística fue tan vehemente como la extrema derecha en su belicismo canallesco. El ansia de destrucción que ese verano estalló en Europa llevaba años agitando las artes, segregando una retórica guerrera y nihilista que abarataba la saludable rebeldía contra lo académico iniciada en los tiempos de Baudelaire y de Manet convirtiéndola en una especie de señoritismo gamberro. Algunos de los exaltados que reclamaban en los cafés el advenimiento de un nuevo mundo y de un nuevo arte traídos por la destrucción y por las máquinas se encontraron poco tiempo después atrapados en el cieno de las trincheras, viendo con sus propios ojos el cumplimiento literal de lo que habían anhelado. Otros, desde luego, tuvieron la conocida astucia de ahorrarse a sí mismos la ocasión de morir heroicamente o sufrir mutilaciones horribles que tan admirable les parecía, cumpliendo el poco glorioso axioma de que quienes alientan o celebran la guerra o se aprovechan de ella raras veces sufren alguno de sus inconvenientes.
Un tono lúgubre, una pesadumbre insana, acompañan el tránsito por la exposición, como si atravesáramos un túnel demasiado largo en el que respirar se va haciendo más difícil. El verdadero espanto de la guerra no puede ser comunicado, a no ser por el talento y el asco de Goya. Por comparación con la experiencia de los que la han padecido el arte incurre muy fácilmente en la gesticulación o en la banalidad, a menos que se aproxime de una manera lateral, con cautela, casi con sigilo, con el pudor respetuoso que merece el sufrimiento, o con la rabia justiciera con que ha de acusarse a los culpables y a los aprovechados y a los proveedores de mentiras que legitiman el degüello. Las grandes deflagraciones de color en las que las figuras humanas apenas existen o se deshacen como en la explosión de una bomba anticipan al mismo tiempo la abstracción en la pintura y la aniquilación del individuo en los regímenes que surgieron después del gran hundimiento de una gran parte de Europa en 1918. Libre de la boba reverencia que casi todos prodigamos a los hacedores del arte moderno, Javier Arnaldo no suaviza su parte de responsabilidad en la masacre: "El idioma de la vanguardia enardecía los ánimos temerarios y prestaba sus técnicas a la propaganda figurativa del belicismo".
Lo imagino navegando con su impetuosa erudición entre colecciones de pintura y archivos de guerra, exhumando en las hemerotecas los testimonios del delirio infame al que sucumbió lo más selecto, lo más civilizado, lo más avanzado de la cultura europea. En medio de tantos chafarrinones de barbarie disfrazada de modernidad, de sofisticadas invitaciones al exterminio, Javier Arnaldo dispone en puntos diversos de la exposición, como piedras que indican un sendero, algunas obras, casi siempre menores en su formato o en su soporte -acuarelas, dibujos, grabados-, que cuentan de algún modo la verdad de la guerra y, como él dice, "expresan escuetamente la desventura humana e invitan a la compasión": paisajes de trincheras y árboles talados de Max Beckmann; retratos a lápiz de soldados de Mario Sironi; las imágenes de mutilados y convalecientes en un hospital de Ossip Zadine; los soldados trepando sobre la trinchera al principio de un ataque, dibujados con una rápida caligrafía de tinta china por André Dunoyer de Segonzac, que los vería caer de nuevo segados por la metralla unos momentos más tarde; una llanura lunar de cráteres de bombas iluminada por las bengalas nocturnas, en un boceto al pastel de Otto Dix; unas caricaturas de militares de Paul Klee, dibujadas tan livianamente que la pluma casi no roza el papel. Como viene ocurriendo en el siglo sombrío que empezó en 1914 y todavía no termina, muy pocos nombres propios nos salvan de la vergüenza.
¡1914! La vanguardia y la Gran Guerra. Museo Thyssen-Bornemisza y Fundación Caja Madrid. Hasta el 11 de enero de 2009. www.museothyssen.org/ y www.fundacioncajamadrid.es
ANTONIO MUÑOZ MOLINA 25/10/2008
EL PAÍS

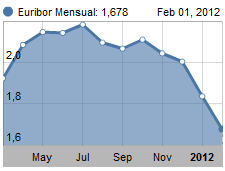








No hay comentarios:
Publicar un comentario