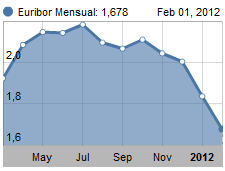Al negro lo agarramos en plena calle, mirando la vidriera de una joyería. Ante esta evidente tentativa de robo a mano armada (estoy seguro de que tenía un arma oculta entre sus ropas) no tuvimos más remedio que llevarlo detenido.
El juicio fue sumamente simple, como deberían ser todos los juicios. Nos sentamos sobre cajones de manzana, en el sótano de la comisaría. Lo incómodo de la situación garantizaba la brevedad del acto. Y para el acusado preparamos una serie de delitos que no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. Me puse de pie.
—Honorable Señor Juez: le hemos traído a este nnnegro —dije, mirándolo despectivamente— para que usted lo juzgue con toda equidad y después lo condene.
—Ajá. ¿Qué hiciste, negro?
—Bueno, yo...
—¡Calláte! Y contestá: ¿qué hiciste?
—Nada, yo...
—¡Calláte! ¿Qué hizo, agente?
—Lo sorprendimos siendo negro, Usía. Se paseaba por las calles imitando el modo de caminar de las personas. Hablaba como persona, se reía como persona, lloraba como persona. Y además se lo acusa de robo a mano armada en una joyería; robo con agravantes: asesinato del joyero, la mujer del joyero y dos hijos pequeños del matrimonio de joyeros —lancé un sollozo desconsolado ante tanto horror.
—Suficiente. Que lo ejecuten.
Me acerqué y le hablé al oído.
—Esteee... hay que guardar las apariencias, Usía. Usted sabe cómo es la gente.
El honorable señor juez me miró.
—Sí, es verdad —dijo—. Decime negro: ¿qué hacías mezclado con la gente?
—Pero si yo...
—¡Calláte! ¿qué hacía este negro mezclado con las personas, agente?
Me encogí de hombros.
—Lo de siempre, Usía: intrigando, ofendiendo a la sociedad, incitando a la rebelión, violando ancianas inválidas, comiéndose uno que otro niño blanco, agrediendo a las...
—Suficiente. Que lo ejecuten.
—Usía, yo...
—Vos nada. Vos te callás. Agente: a fuego lento, por favor.
—¡Quiero hablar, carajo!
—¡Calláte, negro! Dentro de media hora tengo una reunión con los muchachos del Ku. Si te dejo hablar no me voy más. Hágase cargo, agente.
Tomé el negro del brazo. Estaba pálido. Seguramente no se sentía bien. Tal vez había comido algo que la cayó mal, qué sé yo. Se volvió hacia mí temblando.
—Por favor... haga algo...
—Cómo no —dije. Y le di un cachiporrazo en el ojo.
Caminábamos por los pasillos del penal rumbo a la celda.
—A mí me habían dicho que en este país reina la democracia.
—¿Quién lo duda? Un negro puede elegir cómo morir. Pero —reflexioné un momento— no trates de confundirme: ¿qué tienen que ver los negros con la democracia? Un negro es una cosa que está ahí y de repente ya no está. "¿Adónde se fue el negro que estaba ahí?", se pregunta uno sorprendido; mira hacia todos lados y recién cuando mira hacia abajo ve al negro todo desparramado en el suelo con un agujero en la frente. ¿Es el tercer ojo de los tibetanos? No señor, es un agujero de bala. "Ah, aquí está el negro que estaba ahí", dice uno y se olvida del asunto. ¿Ha ocurrido un suceso trascendental en el mundo? ¿Se ha vestido de luto algún país? No. Simplemente un negro ha cambiado de posición. —El negro me miraba horrorizado.
—¡Pero yo vivo, soy un ser viviente!
Me enfurecí.
—¿Estás insinuando que la policía no sabe lo que hace?
—No... yo sólo...
—Para que sepas, negro, las fuerzas del orden no dan abasto. Yo tengo un cupo diario de negros: si quieren más que me paguen horas extra. —El negro se puso a llorar; se golpeaba la cabeza contra la pared, gritaba cosas acerca de la vida y la justicia. Parecía loco.
—Oíme, ¿estás loco? —dije dándole con la cachiporra en la nuca para calmarlo. Quizás no debí hacerlo: lanzó un quejido ahogado y se cayó al piso. Le di una patada en las costillas.
—¡Vamos! No es hora de dormir, negro desfachatado.
No parecía tener la más mínima intención de reaccionar, así es que lo flexioné convenientemente y lo até con toda meticulosidad hasta darle forma de pelota. Después se lo presté a los muchachos del penal para que jugaran al fútbol.
Soy un sentimental. Quizás fue por eso que me decidí a visitar al negro —o lo que quedaba de él— en la enfermería del penal. Pobre negro. Tenía todas las costillas quebradas, fracturas en las tibias y peronés, traumatismo de cráneo, conmoción cerebral y tal cantidad de moretones y magulladuras que empecé a sospechar que su estado físico no era óptimo. Me acerqué y tras mirarlo un momento deduje que el hombro derecho debía ser esa masa informe que asomaba por debajo de la rodilla izquierda. Acerté. Lo palmée en el hombro.
—Se te ve pálido, negro —dije por decir algo. En algún lugar tenía la boca. Por ahí salió un balbuceo.
—E... estoy con... contento. Hi... hice trrrre... tres go... les.
—Bueno, no está del todo mal considerando que es la primera vez que jugás de pelota. —El negro se quedó un momento en silencio. Tanto, que creí que se había muerto; pero la experiencia me ha enseñado que los negros no se mueren si uno no les tiende una mano. Volví a palmearlo.
—Bueno, negro. A curarse rápido que no es cuestión de morir enfermo. Mirá que estás condenado a muerte, y no hay nada más desagradable que un cadáver desprolijo.
El negro dijo jaja y volvió a quedar en silencio. Qué cínico. Seguro que ni tenía ganas de reírse
El sacerdote le explicó cómo era el Reino del Señor, lo bien que se estaba allí y el status espiritual que eso significaba. Le explicó que hay otra vida después de ésta, lo que horrorizó al negro, que dijo "¡Como! ¿Otra más?" Y también le explicó que todos los ángeles y los serafines y los querubines que anduvieran por ahí saldrían a recibirlo a la puerta y sonarían gloriosas las trompetas y Pedro el portero diría muchas palabras difíciles terminadas en mente y en ados adecuadas para la ocasión y que por fin entraría al Cielo de los Negros y sería feliz. ¿Y todo por cuánto? Por sólo veintitrés Padrenuestros y cuarenta Avemarías pagaderos de la siguiente forma: once Padrenuestros y diecinueve Avemarías al contado en el momento de suscribir el contrato y el saldo en cómodas cuotas mensuales y consecutivas con el veintidós por ciento de interés.
Para el negro no estaba muy claro eso del alma y los serafines y las trompetas; sí sabía que tenía frío y hambre y ganas de seguir viviendo. Todo lo demás era un gran lío. Cuando pudo cortar el aluvión de palabras dijo, angustiado:
—Padre, yo no entiendo nada de esa otra vida, ¿por qué no hace algo para que no me maten en ésta?
El cura quedó un momento en silencio. Se repatingó en el sillón, encendió un habano y sin sacárselo de la boca dijo:
—Hijo negro: yo me ocupo de las almas, de los cuerpos se encarga la sociedad. —Y abrió los brazos como diciendo "en fin".
A la mañana siguiente llegó el indulto para el negro. Con el cabo no estuvimos de acuerdo, así es que lo hicimos un bollo y lo tiramos al cesto. De cualquier manera, para estar prevenidos, el cabo se disfrazó de viejita simpática y le pidió un autógrafo, a lo que el negro accedió gustoso. Fue así como conseguimos un contraindulto, manifestando que en ningún caso aceptaría que se le devolviera la libertad que estaba muy lejos de merecer. Cuando se enteró de lo que había firmado se quiso morir. Aprovechamos la ocasión para sugerirle que se suicidara. Pero no quiso.
De ahí en más los acontecimientos se precipitaron. Un intento de fuga fue premiado con una ráfaga de ametralladora que dejó paralítico al negro. Después arremetió con la silla de ruedas contra el muro del penal con la esperanza de derribarlo. Esta tentativa infructuosa dejó como saldo:
a) Un brazo amputado.
b) Un ojo insubordinado.
c) Una cantidad no precisada de tumores malignos que le afectaron el habla, la visión del ojo sano y los nervios.
d) Un injusto resentimiento contra la policía.
No hubo más intentos de fuga. Ante tan recomendable proceder el director del penal en persona le hizo entrega de una medalla.
En su última semana de vida el negro era una lágrima, un suspiro, una melancolía grande color chocolate. La Comisión de Alegramiento ideó mil juegos para distraerlo: El Paralítico Lanzado a la Distancia. El Cieguito Molido a Patadas. La Sillita Voladora de la Ventana del Primer Piso al Patio. Pero todo fue inútil. El negro languidecía como una lechuga al sol. Ya no sonreía como antes, ya no era el mismo. La vida lo había golpeado duramente. La vida es una cachiporra de caucho.
—Estás viejo, negro —le dije. No me escuchó: estaba sordo. No respondió: estaba mudo. No hizo un solo gesto, ni un ademán: estaba paralítico. Era una calamidad. Uno de esos malditos hipocondríacos a los que todo les sirve de excusa para sentirse mal. Le apoyé una mano sobre el hombro, y cuando se acercó la Comisión de Despenamiento di vuelta la cara. Sonó el primer disparo. Una lágrima rodó por mi mejilla. Soy un sentimental.
Lo enterramos en medio de un grave silencio. Todo el penal estaba allí, rogando por su eterno descanso. Pregunté qué era aquello. Un preso que llevaba la Biblia a todas partes me explicó que cuando un negro bueno muere su alma sube al cielo y su cuerpo descansa en la tierra por toda la eternidad.
El cabo se disfrazó de angelito, pero sin éxito. Así que con respecto al alma no se pudo hacer nada. Al cuerpo lo desenterramos todas las tardes, a las cinco y le damos una paliza de novela.
Fernando Morales