La Casa de la Pesadilla – Edward Lucas White 1906
La primera vez que vi la casa, fue desde la cima de un monte, luego de quitar algunas malezas y mirar a través del ancho valle a varios centenares de pies debajo mío, hacia el sol, que estaba hundiéndose tras las lejanas colinas azules. Desde ese punto de vista momentáneo, tenía un exagerado sentido de observación. Me parecía estar colgando sobre una maqueta de carreteras y campos, salpicado de granjas y sentía la decepción familiar de que casi podía arrojar una piedra sobre la casa.
Lo que atrajo mi vista fue el pequeño camino en frente de la misma, entre la masa de verdes árboles y el huerto de la casa. Era perfectamente derecho, y estaba bordeado por una constante hilera de árboles, a través de la cual distinguí un sendero color ceniza y un bajo muro de piedra.
Notoriamente, entre el huerto y dos de los árboles, había un objeto blanco, que parecía ser una piedra alta, un espigón vertical de caliza, de los varios que los campos de la región están regados.
Vi con mucha claridad este camino y me dio una placentera expectación. Había estado viajando fatigosamente por el bosque de aquellas colinas semi—montañosas. No había visto ni una granja, solamente chozas destartaladas a lo largo de la carretera, a través de más de veinte millas de obstáculos e impedimentos. Ahora, cuando no me restaba mucho trecho para llegar a mi destino, veía a corta distancia un buen lugar donde reposar.
A medida que aceleraba cautelosamente mi vehículo, a través del comienzo del largo descenso, los árboles me engulleron de nuevo, perdiendo de vista el valle. Me sumergí en una hondonada, y cuando subí de nuevo, en la cresta de la siguiente elevación, volví a ver la casa, más cerca que antes.
La piedra elevada atrajo mi atención con cierta sorpresa. ¿No había visto que estaba frente a la casa, cerca del huerto? Evidentemente estaba a la izquierda del camino que conducía a la casa. Mi autocuestionamiento duró hasta que crucé la cresta. Luego vi nuevamente truncada mi perspectiva; pero pronto me puse a mirar para adelante una vez, en la próxima chance de ver el mismo panorama.
Al final de la segunda colina solamente se veía de refilón parte del camino y no podía estar seguro, pero en un principio, la piedra elevada parecía estar a la derecha del camino.
Llegué a la cima de la tercera y última colina y volví a mirar para abajo, viendo el camino bajo los enormes árboles, casi como si estuviera viendo a través de un tubo. Había una línea de blancura que creí identificar como la piedra alta. Estaba sobre la derecha.
Me zambullí en la última de las hondonadas. Mientras remontaba la más lejana cuesta, mantuve mi vista en la cima del camino, delante mío. Cuando mi línea visual transpuso la elevación, pude ver la piedra elevada a mi derecha, entre los numerosos arces. Me detuve a un costado del camino, e inspeccioné mis neumáticos, luego tiré la palanca.
A medida que avanzaba, miraba para adelante. ¡Veía la piedra ahora a la izquierda del camino! Estaba realmente asombrado y hasta atemorizado, y me decidí a acercarme lo suficiente a la piedra para comprobar a ciencia cierta si estaba a la derecha o a la izquierda, o si no, en el medio del camino.
En mi atolondramiento, puse la velocidad máxima. La máquina dio un brinco y perdí el control. Di un giro a la izquierda, pero fue inútil y choqué contra un gran arce.
Cuando volví en mí, estaba caído de espaldas en una zanja. Los últimos rayos de sol enviaban fustes de luz verde—dorada a través de las ramas de los arces. Mi primer pensamiento fue de una rara mezcla de admiración a las bellezas de la naturaleza y de desaprobación por mi propia conducta, por ir de excursión sin acompañante (algo que he lamentado más de una vez). Luego se me aclaró la mente, y me senté. Me sentía mareado, y no estaba sangrando ni tenía huesos rotos; aunque estaba muy sacudido, no había sufrido magulladuras serias.
Entonces vi al muchacho. Estaba parado al final del camino color ceniza, cerca del zanjón. Era robusto y macizo; estaba descalzo y tenía los pantalones arremangados a la altura de las rodillas; vestía una camisa color nogal, abierta en el pecho, y no tenía ni capa ni sombrero. Su rostro rezumaba pecas y tenía un horroroso labio leporino.
Intenté levantarme y procedí a examinar el destrozo. No había habido explosión ni fuego, pero mi máquina estaba convertida en ruinas. Todo lo que vi estaba hecho pedazos. Mis dos cestas de pertrechos habían, por aquellas cínicas burlas del destino, escapado al destrozo, y estaban incólumes, ni siquiera una botella se había roto.
Durante mi investigación, la vista desvaída del muchacho me siguió contínuamente, pero él no pronunció palabra. Cuando me hube convencido de mi impotencia para reparar el daño, fui derecho hacia él y le dirigí la palabra:
—¿Cuán lejos está la herrería más cercana?—
—Ocho millas,— respondió. Tenía un alarmante caso de paladar partido, y sus palabras eran apenas inteligibles.
—¿Me puedes guiar hacia allí?— inquirí.
—No hay equipo en la casa,— replicó; —ni caballo, ni vacas.—
—¿Qué tan lejos está la siguiente casa?— continué.
—Seis millas,— respondió.
Miré al cielo. El sol ya se había puesto. Y me volví a mirar mi reloj: iban a dar las siete treinta y cinco.
—¿Puedo dormir en tu casa esta noche?— pregunté.
—Puede venir si usted quiere,— dijo, —y puede quedarse a dormir. Casa está descuidada; Ma murió hace tres años, y Pa se fue. No hay nada para comer, salvo harina de trigo y tocino mohoso.—
—Tengo suficiente comida,— respondí, levantando una cesta. —Solo toma esta cesta, ¿lo harás?—
—Usted puede venir, si así lo desea,— dijo, —pero debe acarrear sus propias cosas.— No habló con grosería o rudeza, pero parecía afirmar con docilidad un hecho inofensivo.
—Correcto,— dije, levantando la otra cesta, —muéstrame el camino.—
El patio frente a la casa estaba oscuro, bajo una docena o más inmensos ailanthus, bajo los cuales habían crecido gran cantidad de arbustos y pequeños árboles, y por debajo, a su vez, largas y enmarañadas hierbas. Lo que alguna vez fue, aparentemente, un camino, ahora era una estrecha y curvada senda en dirección a la casa. Por todos lados había brotes de ailanthus, y el aire estaba viciado con el desagradable olor de sus raíces y de las hierbas.
La casa era de piedra gris, con persianas color verde, pero tan desgastadas que parecían grises como la piedra. Contra el frente había un porche, no muy elevado por encima del suelo, y sin balaustrada o pasamanos. Había varias mecedoras de tablas de nogal americano. Había ocho ventanas cerradas, y en medio entre las ventanas y el porche, una gran puerta, con pequeños paneles color violeta a cada uno de sus lados y montante en forma de abanico por encima.
—Abre la puerta,— dije al muchacho.
—Ábrala usted mismo,— replicó, no de manera desagradable ni enfadosa, sino con un tono que uno no podría sino tomarlo como una sugerencia de lo más natural.
Bajé mis canastas e intenté con la puerta. Estaba cerrada pero no con llave, y abrió con un penoso trabajo de sus herrumbrosas bisagras, sobre las cuales se combeó locamente, raspando el piso a medida que se movía. El pasillo tenía un olor a moho y humedad. Había varias puertas a ambos lados; el chico me apuntó hacia la primera de la derecha.
—Usted puede ocupar ese cuarto,— dijo.
Abrí la puerta. Se podía distinguir poco, entre el polvillo, las ramas de los árboles fuera, el techo de pizarra y las puertas cerradas.
—Mejor trae una lámpara,— dije al chico.
—No hay lámpara,— declaró festivamente. —No hay velas. Usualmente estamos en cama cuando oscurece.—
Volví a los restos de mi vehículo. Mi cuatro lámparas estaban reducidas a cristales quebrados y metal abollado. Mi linterna estaba hecha puré. Sin embargo, llevaba algunas bujías en un maletín. Estaban un poco machacadas, pero aún se mantenían en una pieza. Regresé con el maletín y en el porche lo abrí y extraje tres velas.
Entré a la habitación, donde encontré al muchacho parado justo donde lo dejé, y encendí una vela. Las paredes estaban blanqueadas, el piso pelado. Había un frío y enmohecido aroma, pero la cama parecía estar recién hecha, a pesar que se sentía todo húmedo.
Con un par de gotas de su propio sebo, pegué la vela en la esquina de un desvencijado escritorio. No había nada en la habitación, salvo dos sillas desfondadas y una pequeña mesa. Volví a salir al porche a buscar mi maletín, y lo puse en la cama. Quité el pestillo de cada ventana y abrí los postigos. Entonces pregunté al muchacho, quien no se había movido ni hablado, cuál era el camino hacia la cocina. Me guió a través del vestíbulo, hacia la parte trasera de la casa. La cocina era grande, y no tenía más moblaje que algunas sillas de pino, una banqueta de pino y una mesa también de la misma madera.
Fijé dos velas en lados opuestos de la mesa. No había horno ni calentador en esa cocina, solo una gran chimenea, y unas cenizas que olían y semejaban tener más de un mes. La madera en la leñera estaba reseca, y tenía un aroma rancio. Un par de herramientas, hachas, estaban oxidadas y desafiladas, pero aún utilizables. Rápidamente hice un gran fuego. Para mi sorpresa, ya que era una noche de mediados de junio y que el tiempo que estaba seco y cálido, el muchacho, con sonrisa tosca en su poco agraciado rostro, se reclinó sobre el fuego, extendiendo las manos y los brazos, hasta casi el punto de tostarse a sí mismo.
—¿Tienes frío?— inquirí.
—Siempre tengo frío,— replicó, acercándose ya peligrosamente al fuego, hasta un punto que pensé que iba a quemarse.
Lo dejé tostándose a sí mismo mientras fui en busca de agua. Descubrí una bomba, y tuve un gran trabajo para llenar dos baldes. Cuando puse el agua a hervir, fui por mis cestas al porche.
Di una cepillada a la mesa y serví la vianda, pavo frío, jamón frío, pan negro y pan blanco, aceitunas, conserva y pastel. Cuando la lata de sopa estuvo caliente y hube servido el café, invité al chico a sentarse conmigo.
—No tengo hambre,— dijo; —ya cené.—
Este chico era una nueva clase de muchacho; todos los chicos que conocía eran voraces devoradores y siempre estaban listos para una nueva ingesta. Yo mismo había sentido hambre, pero de algún modo cuando comencé a comer ya tenía poco apetito, y difícilmente paladeaba la comida. Pronto terminé con mi vianda, apagué el fuego y soplé las velas, y regresé al porche, para sentarme en una de las mecedoras y ponerme a fumar. El muchacho me siguió en silencio, y se sentó en el piso mismo del porche, apoyándose en una columna y dejando uno de sus pies fuera, en la hierba.
—¿Qué haces cuando tu padre está fuera?— pregunté.
—Solo holgazanear,— dijo. —Solo perder el tiempo.—
—¿Qué tan lejos están de sus vecinos más cercanos?— pregunté.
—No hay vecinos cercanos que vengan aquí,— indicó. —Dicen que temen a los fantasmas.—
Yo no estaba asustado; el lugar tenía el aspecto que usualmente se le atribuye a las casas denominadas encantadas. Estaba impresionado por su extraña manera de hablar del asunto, que era como si dijera que ellos tenían miedo de un perro enojado.
—¿Has visto algún fantasma por aquí?— continué.
—Nunca los vi,— respondió, como si hubiera mencionado vagabundos o perdices. —Nunca los escuché. Algunas veces los siento.—
—¿Tienes miedo a ellos?— pregunté.
—Nope,— confesó. —No creo en fantasmas; creo en las pesadillas. ¿Alguna vez tuvo pesadillas?—
—Raras veces,— repliqué.
—Yo sí,— dijo. —Siempre tengo la misma. Un gran marrano, grande como un buey, que trata de comerme. Despierto tan asustado que podría seguir corriendo. No hay escapatoria. Voy a dormir, y ahí está de nuevo. Despierto más asustado que nunca. Pa decía que eran las tortas de trigo en verano.—
—Tu habrás hecho alguna broma, alguna vez,— dije.
—Sip,— dijo. —Una vez a una gran cerda, tomé uno de sus cerditos por la pata trasera. Lo tuve por mucho tiempo. Lo dejé caer en el chiquero. Desearía no haberlo hecho. Tengo esa pesadilla tres veces a la semana. Lo peor es ser quemado. Vaya, siento los fantasmas ahora a nuestro alrededor.
Él no trataba de asustarme. Estaba simplemente opinando tal y como si hablara de murciélagos o mosquitos. No le contesté, y me quedé involuntariamente escuchándolo. Mi pipa se apagó. No quería fumar otra, pero no me sentía con cansancio como para irme a la cama aún, ya que estaba cómodo donde estaba, aunque el aroma del ailanthus era sumamente desagradable. Volví a llenar mi pipa, la encendí y luego, mientras daba una bocanada, me quedé adormilado por un momento.
Desperté con una sensación de que un suave tejido me surcó el rostro. El chico seguía inmóvil.
—¿Viste eso?— pregunté rápidamente.
—No vi nada,— dijo. —¿Qué fue?—
—Fue como si una red para atrapar mosquitos me hubiera rozado la cara.—
—No hay tal red,— aseguró; —fue un velo. Ese es uno de los fantasmas. Alguno voló sobre usted; alguno lo tocó con sus largos y fríos dedos. Es uno que arrastró un velo por sobre su rostro, bien, supongo que debe ser Ma.—
Hablaba con la inatacable convicción del niño en —We Are Seven—. No encontré palabras para replicar, y me levanté para ir a la cama.
—Buenas noches,— dije.
—Buenas noches,— hizo eco de mis palabras. —
Encendí un fósforo, encontré la vela y la fijé a la esquina de la ajada mesa, y me desvestí. La cama tenía un confortable colchón de plumas y al rato estaba dormido.
Tenía la sensación de haber estado dormido por un largo rato, cuando comencé a tener una pesadilla, la misma pesadilla que describiera antes el muchacho. Un enorme cerdo, grande como un caballo de carreta, que estaba asomado con sus patas delanteras sobre la cama, tratando de hincarse sobre mí. El animal grunó y resopló, y sentí que yo iba a ser su alimento. Sabía que era solo un sueño, y me esforcé en despertar.
Entonces, la gigantesca bestia se movió torpemente, sobre los pies de la cama, y me desperté.
Estaba en absoluta oscuridad, tan negra como si estuviera encerrado en un baúl. Mi estremecimiento instantáneamente mermó y mis nervios se calmaron; comprendí en donde estaba, y no sentí el menor pánico. Me di vuelta e intenté volver a dormir. Entonces tuve una real pesadilla, no reconocible como sueño, sobrecogedoramente real, una inenarrable agonía de horror sin razón.
Había una Cosa en la habitación; no era un cerdo, ni ninguna otra criatura identificable, sino una Cosa. Era grande como un elefante, y ocupaba la estancia hasta el techo; tenía forma como de jabalí, sentado sobre sus ancas, con sus cuartos delanteros rígidos. Tenía un hocico babeante y rojo, repleto de grandes colmillos, y su mandíbula se movía como si tuviera mucho hambre. Comenzó a encorvarse, lentamente, pulgada por pulgada, hasta que sus vastas patas se montaron en la cama.
La cama se comprimió como papel secante húmedo, y sentí el peso de la Cosa sobre mis pies, sobre mis piernas, sobre mi cuerpo y sobre mi pecho. Estaba hambriento, y yo era su platillo, y sus fauces chorreantes se acercaban cada vez más a mi cara.
Entonces la indefensión del sueño que me había dejado incapaz de moverme, súbitamente cedió, y grité y me desperté. Esta vez había sentido verdadero terror y no pude despojarme del mismo fácilmente.
Era cerca del amanecer: podía discernir levemente a través de los sucios ventanales. Encendí el muñón de la vela y las otras dos, me vestí precipitadamente, hice mi maletín, y lo puse en el porche, contra la pared. Entonces llamé al chico. Súbitamente me di cuenta que no me había dicho su nombre ni yo se lo había preguntado.
Grité —¡Hola!— un par de veces, pero no hubo respuesta. Ya no aguantaba más esa casa. Aún estaba empapado del pánico de la pesadilla. Desistí de seguir gritando, no lo busqué, pero con las dos velas, fui a la cocina. Tomé un trago de café frío y comí un biscuit mientras me apresuré a meter mis pertenencias en las cestas. Entonces, dejando un dólar de plata en la mesa, salí con las canastas y las dejé en el porche, junto a mi maletín.
Ya había un poco más de luz, la necesaria como para ver el camino. El rocío de la noche había provocado que el paisaje se viera más descorazonador que antes. Sin embargo, todo estaba sereno. No había huellas de ruedas o de herraduras en el camino. La piedra elevada, que ciertamente había causado mi desastre, se erguía como un centinela, frente a donde me encontraba.
Me propuse hallar un taller de herrero. Antes que iniciara mi marcha, el sol había ya salido y estaba calentando, no muy alto en el horizonte. Luego de caminar bastante, me acaloré en demasía, y me pareció haber caminado diez millas más que seis cuando llegué a la primer casa. Era una casa pulcramente pintada y cercana a una carretera, con una cerca blanca a lo largo de su jardín.
Estaba casi por abrir la puerta cuando un gran perro negro, con una cola ondulada, brincó desde los arbustos. No se puso a ladrar, sino que se sentó tras la puerta, moviendo su cola y observándome con ojos amistosos; yo dudé, tenía mi mano en el picaporte, y lo consideré. El perro podía no ser tan amigable como parecía, y su visión me hizo caer en cuenta que a excepción del muchacho, no había visto otra criatura viviente en la casa en donde había pasado la noche; no había perro ni gato; ni siquiera sapos o aves. Mientras estaba cavilando sobre esta impresión, un hombre salió del interior de la casa.
—¿Muerde su perro?— pregunté.
—No,— respondió; —no muerde, pase usted.—
Le conté que había tenido un accidente con mi automóvil, y le pregunté si podría conducirme a algún taller de herrería, y luego, de nuevo al lugar de mi siniestro.
—Cierto,— respondió. —Feliz de ayudarle. ¿Dónde chocó?—
—En frente de la casa gris, seis millas atrás,— respondí.
—¿Esa gran casa de piedra?— interrogó.
—La misma,— asentí.
—¿Usted vino por aquí antes?— preguntó asombrado. —No lo oí.—
—No,— dije; —vine desde la otra dirección.—
—¿Porque,— meditó, —usted tuvo que chocar antes del amanecer. Vino usted a través de las montañas durante la noche?—
—No,— repliqué; —choqué antes de que caiga la noche.—
—¡Anochecer!— exclamó. —¿Dónde diablos pasó usted la noche, entonces?—
—Dormí en la casa, frente a la cual choqué.—
—¿En esa gran casa de piedra, entre los árboles?— preguntó como demandando.
—Sí,— asentí.
—¿Por qué?— trinó excitado, —¡Esa casa está encantada! Dicen que si uno pasa por ahí después del anochecer, no se puede decir a que lado del camino se alza la gran piedra blanca.—
—No lo pude comprobar hasta después del anochecer,— dije.
—¡Vaya!— exclamó. —¡Mire usted! ¡Y usted durmió en la casa! ¿En verdad usted durmió allí?
—Dormí muy bien,— dije. —Excepto por una pesadilla, dormí toda la noche.—
—Bueno,— comentó, —no pasaría la noche en esa esa casa, ni siquiera por mi salvación. ¡Y usted se quedó ahí anoche! ¿Cómo diablos se le ocurrió entrar?—
—El muchacho me llevó,— dije.
—¿Qué clase de muchacho?— preguntó, sus ojos fijos en mi con una rara y rústica expresión de absorto interés.
—Robusto, pecoso, tenía labio leporino,— dije.
—¿Y hablaba como si su boca estuviera llena de puré?— inquirió.
—Sí,— respondí; —un mal caso de paladar partido.—
—¡Bueno!— exclamó. —Nunca creí en fantasmas, y nunca creí que esa casa estuviera encantada, pero ahora lo se. ¡Y usted durmió ahí!—
—No vi ningún fantasma,— repliqué ya un poco irritado.
—Usted vio un fantasma, seguro,— contestó solemnemente. —Ese muchacho del labio leporino, ha muerto hace seis meses.—
FIN
Lo que atrajo mi vista fue el pequeño camino en frente de la misma, entre la masa de verdes árboles y el huerto de la casa. Era perfectamente derecho, y estaba bordeado por una constante hilera de árboles, a través de la cual distinguí un sendero color ceniza y un bajo muro de piedra.
Notoriamente, entre el huerto y dos de los árboles, había un objeto blanco, que parecía ser una piedra alta, un espigón vertical de caliza, de los varios que los campos de la región están regados.
Vi con mucha claridad este camino y me dio una placentera expectación. Había estado viajando fatigosamente por el bosque de aquellas colinas semi—montañosas. No había visto ni una granja, solamente chozas destartaladas a lo largo de la carretera, a través de más de veinte millas de obstáculos e impedimentos. Ahora, cuando no me restaba mucho trecho para llegar a mi destino, veía a corta distancia un buen lugar donde reposar.
A medida que aceleraba cautelosamente mi vehículo, a través del comienzo del largo descenso, los árboles me engulleron de nuevo, perdiendo de vista el valle. Me sumergí en una hondonada, y cuando subí de nuevo, en la cresta de la siguiente elevación, volví a ver la casa, más cerca que antes.
La piedra elevada atrajo mi atención con cierta sorpresa. ¿No había visto que estaba frente a la casa, cerca del huerto? Evidentemente estaba a la izquierda del camino que conducía a la casa. Mi autocuestionamiento duró hasta que crucé la cresta. Luego vi nuevamente truncada mi perspectiva; pero pronto me puse a mirar para adelante una vez, en la próxima chance de ver el mismo panorama.
Al final de la segunda colina solamente se veía de refilón parte del camino y no podía estar seguro, pero en un principio, la piedra elevada parecía estar a la derecha del camino.
Llegué a la cima de la tercera y última colina y volví a mirar para abajo, viendo el camino bajo los enormes árboles, casi como si estuviera viendo a través de un tubo. Había una línea de blancura que creí identificar como la piedra alta. Estaba sobre la derecha.
Me zambullí en la última de las hondonadas. Mientras remontaba la más lejana cuesta, mantuve mi vista en la cima del camino, delante mío. Cuando mi línea visual transpuso la elevación, pude ver la piedra elevada a mi derecha, entre los numerosos arces. Me detuve a un costado del camino, e inspeccioné mis neumáticos, luego tiré la palanca.
A medida que avanzaba, miraba para adelante. ¡Veía la piedra ahora a la izquierda del camino! Estaba realmente asombrado y hasta atemorizado, y me decidí a acercarme lo suficiente a la piedra para comprobar a ciencia cierta si estaba a la derecha o a la izquierda, o si no, en el medio del camino.
En mi atolondramiento, puse la velocidad máxima. La máquina dio un brinco y perdí el control. Di un giro a la izquierda, pero fue inútil y choqué contra un gran arce.
Cuando volví en mí, estaba caído de espaldas en una zanja. Los últimos rayos de sol enviaban fustes de luz verde—dorada a través de las ramas de los arces. Mi primer pensamiento fue de una rara mezcla de admiración a las bellezas de la naturaleza y de desaprobación por mi propia conducta, por ir de excursión sin acompañante (algo que he lamentado más de una vez). Luego se me aclaró la mente, y me senté. Me sentía mareado, y no estaba sangrando ni tenía huesos rotos; aunque estaba muy sacudido, no había sufrido magulladuras serias.
Entonces vi al muchacho. Estaba parado al final del camino color ceniza, cerca del zanjón. Era robusto y macizo; estaba descalzo y tenía los pantalones arremangados a la altura de las rodillas; vestía una camisa color nogal, abierta en el pecho, y no tenía ni capa ni sombrero. Su rostro rezumaba pecas y tenía un horroroso labio leporino.
Intenté levantarme y procedí a examinar el destrozo. No había habido explosión ni fuego, pero mi máquina estaba convertida en ruinas. Todo lo que vi estaba hecho pedazos. Mis dos cestas de pertrechos habían, por aquellas cínicas burlas del destino, escapado al destrozo, y estaban incólumes, ni siquiera una botella se había roto.
Durante mi investigación, la vista desvaída del muchacho me siguió contínuamente, pero él no pronunció palabra. Cuando me hube convencido de mi impotencia para reparar el daño, fui derecho hacia él y le dirigí la palabra:
—¿Cuán lejos está la herrería más cercana?—
—Ocho millas,— respondió. Tenía un alarmante caso de paladar partido, y sus palabras eran apenas inteligibles.
—¿Me puedes guiar hacia allí?— inquirí.
—No hay equipo en la casa,— replicó; —ni caballo, ni vacas.—
—¿Qué tan lejos está la siguiente casa?— continué.
—Seis millas,— respondió.
Miré al cielo. El sol ya se había puesto. Y me volví a mirar mi reloj: iban a dar las siete treinta y cinco.
—¿Puedo dormir en tu casa esta noche?— pregunté.
—Puede venir si usted quiere,— dijo, —y puede quedarse a dormir. Casa está descuidada; Ma murió hace tres años, y Pa se fue. No hay nada para comer, salvo harina de trigo y tocino mohoso.—
—Tengo suficiente comida,— respondí, levantando una cesta. —Solo toma esta cesta, ¿lo harás?—
—Usted puede venir, si así lo desea,— dijo, —pero debe acarrear sus propias cosas.— No habló con grosería o rudeza, pero parecía afirmar con docilidad un hecho inofensivo.
—Correcto,— dije, levantando la otra cesta, —muéstrame el camino.—
El patio frente a la casa estaba oscuro, bajo una docena o más inmensos ailanthus, bajo los cuales habían crecido gran cantidad de arbustos y pequeños árboles, y por debajo, a su vez, largas y enmarañadas hierbas. Lo que alguna vez fue, aparentemente, un camino, ahora era una estrecha y curvada senda en dirección a la casa. Por todos lados había brotes de ailanthus, y el aire estaba viciado con el desagradable olor de sus raíces y de las hierbas.
La casa era de piedra gris, con persianas color verde, pero tan desgastadas que parecían grises como la piedra. Contra el frente había un porche, no muy elevado por encima del suelo, y sin balaustrada o pasamanos. Había varias mecedoras de tablas de nogal americano. Había ocho ventanas cerradas, y en medio entre las ventanas y el porche, una gran puerta, con pequeños paneles color violeta a cada uno de sus lados y montante en forma de abanico por encima.
—Abre la puerta,— dije al muchacho.
—Ábrala usted mismo,— replicó, no de manera desagradable ni enfadosa, sino con un tono que uno no podría sino tomarlo como una sugerencia de lo más natural.
Bajé mis canastas e intenté con la puerta. Estaba cerrada pero no con llave, y abrió con un penoso trabajo de sus herrumbrosas bisagras, sobre las cuales se combeó locamente, raspando el piso a medida que se movía. El pasillo tenía un olor a moho y humedad. Había varias puertas a ambos lados; el chico me apuntó hacia la primera de la derecha.
—Usted puede ocupar ese cuarto,— dijo.
Abrí la puerta. Se podía distinguir poco, entre el polvillo, las ramas de los árboles fuera, el techo de pizarra y las puertas cerradas.
—Mejor trae una lámpara,— dije al chico.
—No hay lámpara,— declaró festivamente. —No hay velas. Usualmente estamos en cama cuando oscurece.—
Volví a los restos de mi vehículo. Mi cuatro lámparas estaban reducidas a cristales quebrados y metal abollado. Mi linterna estaba hecha puré. Sin embargo, llevaba algunas bujías en un maletín. Estaban un poco machacadas, pero aún se mantenían en una pieza. Regresé con el maletín y en el porche lo abrí y extraje tres velas.
Entré a la habitación, donde encontré al muchacho parado justo donde lo dejé, y encendí una vela. Las paredes estaban blanqueadas, el piso pelado. Había un frío y enmohecido aroma, pero la cama parecía estar recién hecha, a pesar que se sentía todo húmedo.
Con un par de gotas de su propio sebo, pegué la vela en la esquina de un desvencijado escritorio. No había nada en la habitación, salvo dos sillas desfondadas y una pequeña mesa. Volví a salir al porche a buscar mi maletín, y lo puse en la cama. Quité el pestillo de cada ventana y abrí los postigos. Entonces pregunté al muchacho, quien no se había movido ni hablado, cuál era el camino hacia la cocina. Me guió a través del vestíbulo, hacia la parte trasera de la casa. La cocina era grande, y no tenía más moblaje que algunas sillas de pino, una banqueta de pino y una mesa también de la misma madera.
Fijé dos velas en lados opuestos de la mesa. No había horno ni calentador en esa cocina, solo una gran chimenea, y unas cenizas que olían y semejaban tener más de un mes. La madera en la leñera estaba reseca, y tenía un aroma rancio. Un par de herramientas, hachas, estaban oxidadas y desafiladas, pero aún utilizables. Rápidamente hice un gran fuego. Para mi sorpresa, ya que era una noche de mediados de junio y que el tiempo que estaba seco y cálido, el muchacho, con sonrisa tosca en su poco agraciado rostro, se reclinó sobre el fuego, extendiendo las manos y los brazos, hasta casi el punto de tostarse a sí mismo.
—¿Tienes frío?— inquirí.
—Siempre tengo frío,— replicó, acercándose ya peligrosamente al fuego, hasta un punto que pensé que iba a quemarse.
Lo dejé tostándose a sí mismo mientras fui en busca de agua. Descubrí una bomba, y tuve un gran trabajo para llenar dos baldes. Cuando puse el agua a hervir, fui por mis cestas al porche.
Di una cepillada a la mesa y serví la vianda, pavo frío, jamón frío, pan negro y pan blanco, aceitunas, conserva y pastel. Cuando la lata de sopa estuvo caliente y hube servido el café, invité al chico a sentarse conmigo.
—No tengo hambre,— dijo; —ya cené.—
Este chico era una nueva clase de muchacho; todos los chicos que conocía eran voraces devoradores y siempre estaban listos para una nueva ingesta. Yo mismo había sentido hambre, pero de algún modo cuando comencé a comer ya tenía poco apetito, y difícilmente paladeaba la comida. Pronto terminé con mi vianda, apagué el fuego y soplé las velas, y regresé al porche, para sentarme en una de las mecedoras y ponerme a fumar. El muchacho me siguió en silencio, y se sentó en el piso mismo del porche, apoyándose en una columna y dejando uno de sus pies fuera, en la hierba.
—¿Qué haces cuando tu padre está fuera?— pregunté.
—Solo holgazanear,— dijo. —Solo perder el tiempo.—
—¿Qué tan lejos están de sus vecinos más cercanos?— pregunté.
—No hay vecinos cercanos que vengan aquí,— indicó. —Dicen que temen a los fantasmas.—
Yo no estaba asustado; el lugar tenía el aspecto que usualmente se le atribuye a las casas denominadas encantadas. Estaba impresionado por su extraña manera de hablar del asunto, que era como si dijera que ellos tenían miedo de un perro enojado.
—¿Has visto algún fantasma por aquí?— continué.
—Nunca los vi,— respondió, como si hubiera mencionado vagabundos o perdices. —Nunca los escuché. Algunas veces los siento.—
—¿Tienes miedo a ellos?— pregunté.
—Nope,— confesó. —No creo en fantasmas; creo en las pesadillas. ¿Alguna vez tuvo pesadillas?—
—Raras veces,— repliqué.
—Yo sí,— dijo. —Siempre tengo la misma. Un gran marrano, grande como un buey, que trata de comerme. Despierto tan asustado que podría seguir corriendo. No hay escapatoria. Voy a dormir, y ahí está de nuevo. Despierto más asustado que nunca. Pa decía que eran las tortas de trigo en verano.—
—Tu habrás hecho alguna broma, alguna vez,— dije.
—Sip,— dijo. —Una vez a una gran cerda, tomé uno de sus cerditos por la pata trasera. Lo tuve por mucho tiempo. Lo dejé caer en el chiquero. Desearía no haberlo hecho. Tengo esa pesadilla tres veces a la semana. Lo peor es ser quemado. Vaya, siento los fantasmas ahora a nuestro alrededor.
Él no trataba de asustarme. Estaba simplemente opinando tal y como si hablara de murciélagos o mosquitos. No le contesté, y me quedé involuntariamente escuchándolo. Mi pipa se apagó. No quería fumar otra, pero no me sentía con cansancio como para irme a la cama aún, ya que estaba cómodo donde estaba, aunque el aroma del ailanthus era sumamente desagradable. Volví a llenar mi pipa, la encendí y luego, mientras daba una bocanada, me quedé adormilado por un momento.
Desperté con una sensación de que un suave tejido me surcó el rostro. El chico seguía inmóvil.
—¿Viste eso?— pregunté rápidamente.
—No vi nada,— dijo. —¿Qué fue?—
—Fue como si una red para atrapar mosquitos me hubiera rozado la cara.—
—No hay tal red,— aseguró; —fue un velo. Ese es uno de los fantasmas. Alguno voló sobre usted; alguno lo tocó con sus largos y fríos dedos. Es uno que arrastró un velo por sobre su rostro, bien, supongo que debe ser Ma.—
Hablaba con la inatacable convicción del niño en —We Are Seven—. No encontré palabras para replicar, y me levanté para ir a la cama.
—Buenas noches,— dije.
—Buenas noches,— hizo eco de mis palabras. —
Encendí un fósforo, encontré la vela y la fijé a la esquina de la ajada mesa, y me desvestí. La cama tenía un confortable colchón de plumas y al rato estaba dormido.
Tenía la sensación de haber estado dormido por un largo rato, cuando comencé a tener una pesadilla, la misma pesadilla que describiera antes el muchacho. Un enorme cerdo, grande como un caballo de carreta, que estaba asomado con sus patas delanteras sobre la cama, tratando de hincarse sobre mí. El animal grunó y resopló, y sentí que yo iba a ser su alimento. Sabía que era solo un sueño, y me esforcé en despertar.
Entonces, la gigantesca bestia se movió torpemente, sobre los pies de la cama, y me desperté.
Estaba en absoluta oscuridad, tan negra como si estuviera encerrado en un baúl. Mi estremecimiento instantáneamente mermó y mis nervios se calmaron; comprendí en donde estaba, y no sentí el menor pánico. Me di vuelta e intenté volver a dormir. Entonces tuve una real pesadilla, no reconocible como sueño, sobrecogedoramente real, una inenarrable agonía de horror sin razón.
Había una Cosa en la habitación; no era un cerdo, ni ninguna otra criatura identificable, sino una Cosa. Era grande como un elefante, y ocupaba la estancia hasta el techo; tenía forma como de jabalí, sentado sobre sus ancas, con sus cuartos delanteros rígidos. Tenía un hocico babeante y rojo, repleto de grandes colmillos, y su mandíbula se movía como si tuviera mucho hambre. Comenzó a encorvarse, lentamente, pulgada por pulgada, hasta que sus vastas patas se montaron en la cama.
La cama se comprimió como papel secante húmedo, y sentí el peso de la Cosa sobre mis pies, sobre mis piernas, sobre mi cuerpo y sobre mi pecho. Estaba hambriento, y yo era su platillo, y sus fauces chorreantes se acercaban cada vez más a mi cara.
Entonces la indefensión del sueño que me había dejado incapaz de moverme, súbitamente cedió, y grité y me desperté. Esta vez había sentido verdadero terror y no pude despojarme del mismo fácilmente.
Era cerca del amanecer: podía discernir levemente a través de los sucios ventanales. Encendí el muñón de la vela y las otras dos, me vestí precipitadamente, hice mi maletín, y lo puse en el porche, contra la pared. Entonces llamé al chico. Súbitamente me di cuenta que no me había dicho su nombre ni yo se lo había preguntado.
Grité —¡Hola!— un par de veces, pero no hubo respuesta. Ya no aguantaba más esa casa. Aún estaba empapado del pánico de la pesadilla. Desistí de seguir gritando, no lo busqué, pero con las dos velas, fui a la cocina. Tomé un trago de café frío y comí un biscuit mientras me apresuré a meter mis pertenencias en las cestas. Entonces, dejando un dólar de plata en la mesa, salí con las canastas y las dejé en el porche, junto a mi maletín.
Ya había un poco más de luz, la necesaria como para ver el camino. El rocío de la noche había provocado que el paisaje se viera más descorazonador que antes. Sin embargo, todo estaba sereno. No había huellas de ruedas o de herraduras en el camino. La piedra elevada, que ciertamente había causado mi desastre, se erguía como un centinela, frente a donde me encontraba.
Me propuse hallar un taller de herrero. Antes que iniciara mi marcha, el sol había ya salido y estaba calentando, no muy alto en el horizonte. Luego de caminar bastante, me acaloré en demasía, y me pareció haber caminado diez millas más que seis cuando llegué a la primer casa. Era una casa pulcramente pintada y cercana a una carretera, con una cerca blanca a lo largo de su jardín.
Estaba casi por abrir la puerta cuando un gran perro negro, con una cola ondulada, brincó desde los arbustos. No se puso a ladrar, sino que se sentó tras la puerta, moviendo su cola y observándome con ojos amistosos; yo dudé, tenía mi mano en el picaporte, y lo consideré. El perro podía no ser tan amigable como parecía, y su visión me hizo caer en cuenta que a excepción del muchacho, no había visto otra criatura viviente en la casa en donde había pasado la noche; no había perro ni gato; ni siquiera sapos o aves. Mientras estaba cavilando sobre esta impresión, un hombre salió del interior de la casa.
—¿Muerde su perro?— pregunté.
—No,— respondió; —no muerde, pase usted.—
Le conté que había tenido un accidente con mi automóvil, y le pregunté si podría conducirme a algún taller de herrería, y luego, de nuevo al lugar de mi siniestro.
—Cierto,— respondió. —Feliz de ayudarle. ¿Dónde chocó?—
—En frente de la casa gris, seis millas atrás,— respondí.
—¿Esa gran casa de piedra?— interrogó.
—La misma,— asentí.
—¿Usted vino por aquí antes?— preguntó asombrado. —No lo oí.—
—No,— dije; —vine desde la otra dirección.—
—¿Porque,— meditó, —usted tuvo que chocar antes del amanecer. Vino usted a través de las montañas durante la noche?—
—No,— repliqué; —choqué antes de que caiga la noche.—
—¡Anochecer!— exclamó. —¿Dónde diablos pasó usted la noche, entonces?—
—Dormí en la casa, frente a la cual choqué.—
—¿En esa gran casa de piedra, entre los árboles?— preguntó como demandando.
—Sí,— asentí.
—¿Por qué?— trinó excitado, —¡Esa casa está encantada! Dicen que si uno pasa por ahí después del anochecer, no se puede decir a que lado del camino se alza la gran piedra blanca.—
—No lo pude comprobar hasta después del anochecer,— dije.
—¡Vaya!— exclamó. —¡Mire usted! ¡Y usted durmió en la casa! ¿En verdad usted durmió allí?
—Dormí muy bien,— dije. —Excepto por una pesadilla, dormí toda la noche.—
—Bueno,— comentó, —no pasaría la noche en esa esa casa, ni siquiera por mi salvación. ¡Y usted se quedó ahí anoche! ¿Cómo diablos se le ocurrió entrar?—
—El muchacho me llevó,— dije.
—¿Qué clase de muchacho?— preguntó, sus ojos fijos en mi con una rara y rústica expresión de absorto interés.
—Robusto, pecoso, tenía labio leporino,— dije.
—¿Y hablaba como si su boca estuviera llena de puré?— inquirió.
—Sí,— respondí; —un mal caso de paladar partido.—
—¡Bueno!— exclamó. —Nunca creí en fantasmas, y nunca creí que esa casa estuviera encantada, pero ahora lo se. ¡Y usted durmió ahí!—
—No vi ningún fantasma,— repliqué ya un poco irritado.
—Usted vio un fantasma, seguro,— contestó solemnemente. —Ese muchacho del labio leporino, ha muerto hace seis meses.—
FIN


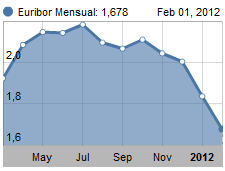








No hay comentarios:
Publicar un comentario