EL RELOJ DE CUERDA
Si cierro los ojos, alcanzo a ver más allá de la casa. Si cierro los ojos y permanezco dormida, podré soñar en los lugares primarios, elementales y antiguos a los que puedo ir y donde la gente y el entorno son los mismos: pasto, árboles; personas sucias, vestidas con harapos y pieles…
Camino y me lastimo. Mis pies se encuentran desnudos pero está bien, decidí no usar zapatos; a donde voy no necesito cubrirme para caminar o correr, puedo volar, elevarme sobre la gente y demás criaturas sin pensar en montañas o extremidades aladas que me impulsen. No obstante, abro los ojos y reparo en la continuidad de la casa solariega y comprendo que me encuentro sola y asustada por los truenos de la tormenta que se ensañan con las superficies viajantes de la carne y el asfalto que transitan por el tiempo, sin detenerse a escuchar los ruegos de los indigentes amparados por su miseria.
La ventana está empañada. El vapor de la calle calurosa se levanta por el inclemente sol de los primeros días de enero. Miro la espesa niebla. Sale del suelo y me pregunto si podría flotar en ella, o tal vez tomarla en la mano y encerrarla en una botella con tapa de corcho para que no escape y así verla cada vez que quiera, sin esperar a que la lluvia refresque el suelo o las nubes desciendan en las madrugadas. Quizá podría averiguar todo eso si me decidiera a abrir la puerta o incluso la ventana, pero para ser sincera conmigo misma no lo haré, no saldré de esta casa.
Antes, cuando era niña, me preguntaba el porqué del confinamiento. Nunca tuve respuesta aunque jamás la busqué. Sabía que el claustro obedecía al miedo que me dieron siempre todos esos seres blancos y negros que depredan en las calles, esperando para devorar al que parezca más débil y, de seguro, oponga menos resistencia. Tal vez por eso (si en alguna ocasión me lo pregunté) siempre les sentí pavor a las personas. Y mis pobres padres, que intentaron todas las formas posibles para que compartiera con otros niños, nunca tuvieron éxito. Jamás me acerqué o dejé que alguien lo hiciera debido a mi timidez. Padecí tanto de ese terrible mal que todos me creyeron estúpida. Permanecía apartada en un rincón, con la mirada en el piso, sin siquiera mover un solo músculo por el temor de enfurecer a alguien.
«Hay que mandarla a un colegio especial», dijeron mis primeros profesores. Pensaron que mi comportamiento obedecía a cierto grado de autismo, un retardo o algo parecido que tenía que ver con algún tipo de defecto dentro de mi cabeza. No obstante, mamá nunca permitió que los maestros dijeran eso; siempre les respondía con llamas en los ojos y palabras de desprecio por su incomprensión y falta de compromiso para con una niña tímida e insegura.
Mi padre, por otro lado, no era del mismo parecer. Desde el principio, apenas emergí de la vagina materna, se decepcionó. Siempre quiso un varón que fuera como él e hiciera lo que él. Por eso, no me prestó mayor atención nunca, ni aun en brazos de la mujer que amaba.
«Deje que la lleven a un colegio para retrasados», respondía a la negativa de mamá, quien se oponía sin dar margen de discusión sobre el tema y ahí quedaba zanjada la discusión.
Ahora los años han pasado y ambos (mamá y papá) murieron. Fueron causas naturales, según los médicos. Pero estoy segura de que mi padre falleció por decepción y mi madre de tristeza. Pobre gente; el primero nunca me quiso, más bien sintió vergüenza de mi abstracción. Y mi madre, eternamente cariñosa y dedicada a una hija que apenas abría la boca para gritar aterrada por las cosas que nadie más veía, hacía acopio de esa fuerza de voluntad que acompaña siempre a las mujeres virtuosas para acallar los alaridos que nadie más —excepto yo— escuchaba.
Papá nunca me dijo estúpida mientras fui niña (al menos no en mi cara) aunque escuché semejante afirmación en su pensamiento. Él no lo sabía, pero yo podía leerle la mente: rabia, física y pura rabia y rencor hacia mí era lo que sentía. Me culpaba por dañar su relación con mamá, quien se enfurecía cada vez que intentaba enviarme a un colegio para niños especiales. Tenían discusiones terribles donde él decía lo harto que estaba de la niña y lo mucho que extrañaba a su mujer, que profesaba todo su amor y esfuerzo a un ser que jamás correspondía con una palabra o una sonrisa.
«Parece un animal. Nunca dice nada, solamente abre los ojos y grita cada vez que alguien se le acerca», decía papá cuando mamá le hablaba de mí.
Mamá respondía con silencios que podían tardar toda una semana. Ella no resistía que nadie hablara cosas feas de mí, por eso la quería tanto. Papá, en cambio, ignoraba todo sobre su hija. Yo le tenía mucho miedo. Él creía que nunca hablaba o demostraba afecto alguno, ¡pero no era cierto! Yo era muy cariñosa con mamá, sólo que cuando él aparecía, echaba a correr o abría los ojos con expresión de pánico y permanecía paralizada. Por eso nunca quería estar cerca de él, siempre rehuía su presencia. Quizá por tal razón me odiaba tanto, rechazaba cualquier acercamiento de su parte, y lo peor es que no comprendía que todo era culpa suya, todo se debía a la forma en que me miraba, con esos ojos grandes y fríos que únicamente denotaban desprecio. Siempre creyó que debía ser la pequeña niña la que ganara su afecto, pese a que supe desde el principio que nunca me quiso, aun desde bebé; tengo presente la imagen adusta y severa de papá mirándome y retorciendo los labios con manifiesta expresión de desdén.
A pesar de todo eso, el desprecio y lo demás, nunca lo odié o guardé rencor. Sentí lástima por él. Nunca pudo tener hijos varones, que era lo que quería. Tuvo que contentarse con una niña rara, que jamás exteriorizó un rasgo de humanidad para con él.
La casa en sombras se retuerce por el calor y se derrite bajo mis pies, formando charcos con las cosas que antes fueron sillas, mesas, paredes, padres, sirvientes, pero el reloj de cuerda nunca pareció desvanecerse en una conjunción de colores y formas perdidas. Siempre lo vi de pie, altivo y perseverante a un tiempo ajeno que sin duda no existía más y que, sin embargo, sobrevivía con dignidad a la corrupción de todo lo demás que desaparecía a sus pies.
Tic-tac-tic-tac. Jamás paró, nunca lo dejaron. El reloj duraba una semana sin necesidad de darle cuerda. Siempre se escuchaba como un eco en la casa. Mamá decía que lo heredó de su abuela, quien llegó desde Europa hacía muchos años; por eso el reloj era algo así como el legado de la familia, ese nexo que mantenían con el viejo mundo. Intentaban, con todas sus fuerzas, guardar el único objeto que los hacía continuar ligados a la vieja cultura y la antigua casta de gentes nobles y de nombre más que digno. Claro está que nunca supe hasta qué punto era verdad todo ello. Jamás escuché hablar sobre lo que la bisabuela hacía en Europa, ni mucho menos la razón por la cual vino a parar acá. Ahora bien, ese apego que papá y mamá tuvieron al reloj de cuerda lo adopté yo, aunque no por la necesidad de mantener con vida el apego a un montón de tierra que nunca dijo nada para mí.
Al ver ese reloj empotrado en la pared, siento que mamá aún vive. Sus caricias, los abrazos en las noches cuando gritaba aterrada por las sombras que brillaban ante mí y los cantos con los que calmaba la exagerada exaltación. Ese mausoleo horrible y ruin recuerda seguridades y temores, aunque no siempre juntos; predominan los segundos y de vez en cuando afloran los primeros, y es ahí cuando me siento feliz, al menos por un breve instante. Por eso no puedo dejar de mirarlo. Es el mismo corazón de la casa, sus bases y mis raíces: tic-tac-tic-tac; es la vida de mamá palpitando, gritando que el testimonio de su paso en la tierra soy yo, para bien o para mal, sólo soy yo. Enloquecida, ensimismada, retardada, triste, mujer, sexo, dolor, temor, pasión; ¡todo eso soy! Y es lo que mamá sigue siendo.
Tic-tac-tic-tac. Es de noche y no sé si sueño. ¡El reloj de cuerda se detuvo! Salgo corriendo para darle vida, al igual que a mamá. Llego al comedor y está silencioso... murió... ¿cómo no me di cuenta? ¡Dejé que pasara! Soy imbécil. Papá tenía razón; dejé que pasara.
Mamá falleció en esa pared a las 3:14 a.m. Papá ríe. Lo escucho a mi lado pero no lo veo. Está feliz, nunca lo vi feliz. Mamá murió. Papá calla. Otro tanto hace el reloj. ¿Por qué dormí? ¿Por qué no estuve atenta? ¡Me debí haber enamorado! Esos ojos, labios, sexo en mi mente o en la carne, ¡no sé! No estoy segura, ¡nunca lo estoy! Jamás pude distinguir entre la verdad y la ilusión, confusión o terror. Fui maldecida con la locura y no con el olvido. Los dioses se acordaron de mí en el lecho vaginal para jugar con un remedo de humano; me estropearon la cabeza y espíritu al convertirme en un ser fraccionado y amedrentado que nunca sabe lo que pasa y cualquier ruido exterior es sinónimo de espanto.
Burla, cinismo, ridiculez; todo soy yo. Un retrato de porcelana con vestido blanco manchado de bilis. El barro desliza su forma lentamente por mi cara y no hago nada para limpiarlo. El retrato... mamá grita y exige al artista paciencia para con la «niña especial». Papá enfurece, insulta al artista y éste sale furioso de la casa mientras mamá lo persigue y papá me abofetea.
«¡Estúpida, niña estúpida!», grita como para sí mismo. Mamá vuelve y ve a la niña llorando con la marca de una palma en el rostro. Papá no se excusa, importa poco lo que pueda decir ante la prueba de su brutalidad. Mamá lo mira con el fuego en los ojos de siempre, pero esta vez no puede guardar silencio ante el dolor físico, la carne roja y una fuerza subordinada a la voluntad del macho cabrío con testículos hinchados de masculinidad, violencia y miedo.
Corro, escapo a las faldas de mamá mientras papá grita sabiendo que todo se ha perdido. Tira las cosas. Patea las paredes. Se le transforma el rostro, adquiere un rojo escarlata, posiblemente el matiz de la ira, incomprensión y pánico que da el saberse consciente de un daño irreparable. «Lo roto, por más que se pegue, dañado estará», decía mamá. Tal vez hay cosas en las que no se puede dar marcha atrás. Los acontecimientos empujan para tomar decisiones que no siempre creemos correctas. Por eso papá gritaba y se soltaba el cinturón. Todo estaba perdido para él: la mujer, el amor de su vida, no cambiaría de parecer, al menos no mientras estuviera viva.
El cinturón cruzó el rostro de la niña y el de mamá. Látigo y una resolución adquirida movieron el brazo del bruto, que no retenía su voluntad por causarles daño a las penadas. Lágrimas y sangre brotaban del rostro de los tres. Papá miraba a su mujer y la furia crecía, distorsionaba las facciones de víctima y victimario. Yo no hacía más que gritar y chillar como una bestia herida. Quería hacer más por mamá pero no podía, era incapaz de irme encima del gigante con temibles ojos grises de odio y frialdad. Allí no había vida, sólo piel, carne, huesos y la decisión de herir al ser amado.
Estoy muerta; estoy dormida. Cada noche que duermo podría no despertar. Hay días que sueño, otros que no. Deambulo por mi mente en los momentos de modorra, todo es oscuro, no soy, no existo. Tal vez es eterno este sueño y ya morí, aunque no puedo saberlo porque no tengo conciencia de ello. Mientras me elevo por encima de parajes verdes y azules en una mañana fresca y reluciente, mi cuerpo yace tendido en el lecho de madera; helado, pálido, inerte, y yo volando en mi mente, ignorando todo ello. Sólo en esos momentos soy feliz. Pero hay otras noches en las que debo morir, por eso me mantengo despierta frente al reloj de cuerda, para que proteja a su hija con su voz mecánica y seca y la guarde de los espectros adormecidos con sus manos estrechas y estáticas.
Yo grito, abro la boca y los ojos y aun así no veo, no hablo. Decido aventurarme para tragar con un destello la hoja negra que tanto me asusta, y así, como si a mi antojo fuera, amanece con la luz solar y con los gritos de las gentes y las aves que muestran lo viva que estoy. Es otra noche en la que morí y nací, sin descomponer esta carne rosada y joven que cubre el interior quebrado, vencido y deshonrado, que ha sido violado mil veces por criaturas astrales y terrenales que, sin hacer daño alguno con sus fauces, entran en mí y carcomen lo que nadie ve, lo que soy y siempre he sabido ser por no tener otra opción.
Vida y muerte. Tierra. La tierra que recibe despojos y entrega frutos bellos, nuevos, rosados y jugosos que huelen bien. Salud. Huesos blancos y carnes rojas, perfectas, bellas.
Despierto una vez más. El día recibe un nacimiento, ¡el mío! Y el de muchos otros que jamás conoceré y nunca sabrán de mí. No existen más, no soy nada para ellos. El mundo no es afuera de esta casa, mi prisión, mi guarnición. El mundo, el de ellos, las frutas rojas y jugosas que entregan y se les arrebata fuerza, violencia, placer, ternura, odio... Todos ellos respiran y corrompen su casa con deposiciones, ideas, artes, crímenes. No son buenos ni malos, sólo son. Se encuentran confundidos, al igual que yo, pero carecen de la percepción que obsequia mi enfermedad. No entienden, jamás entenderán la belleza del mundo y el terror que ese descubrimiento trae. Viva, viva estoy. Nací hoy, de nuevo respiro el viento; aquel que traspasa mi piel y huesos, produciéndome escalofríos de los pies a la cabeza. Por eso debo estar feliz, sin miseria, sin dolor y tristeza, porque salí de donde estaba enterrada. Escarbé con mis uñas la cama de madera y tragué tierra al luchar por ver de nuevo la superficie. Pero escucho atenta. Guardo silencio esperando oír el corazón de mamá. La casa calla. Pienso en lo que supe antes y el corazón se detiene por un segundo al mirar el reloj de cuerda. ¡Ha muerto! Tal como lo hizo mamá en medio de la noche cuando era muy joven. Tic-tac-tic-tac, ¿dónde está? El canto hermoso de la voz se fue, se apagó. Mientras moría, yo resucitaba. El reloj de cuerda paró su eterno cauce, acabando con la constancia de mi vida, la de mamá, la casa, el único mundo conocido por mí… La pared con papel de flores descoloridas que sostuviera el objeto de madera, vidrio y metal observa su único tesoro y palidece, muere también derrumbándose con la cal por sangre y el polvo por huesos.
La voz de papá apaga el silencio. El terrible grito retumba en los rincones de la casa solariega, escondiéndose y escarbando el espinazo de su estructura, su vitalidad. Todo se derrumba. Sus columnas retiemblan y cada vez más escucho el llanto de mamá y el sonido del cuero curtido estrellándose sobre su piel y la de la niña. Me tumbo en el suelo y aprieto las piernas contra el pecho. Quiero dormir, morir de nuevo. Quiero ir con mamá, seguirla a donde fue, pero no creo que pueda; el corazón con musculatura y engranajes murió, se detuvo. Ya no podré seguirla nunca más, no sabré dónde buscar. Me perdí, desaparecí. Soy viento, soy fuego, soy agua, soy nada, ¡soy todo! Soy una niña de diez años. Mamá y yo jugamos con las muñecas de trapo que fueron suyas cuando pequeña. Los vestidos no se ven blancos o rosados, como debieron haber sido, pero guardan la pureza del color virginal, así la tela parezca un remedo de lienzos enmarcados en retratos de plata curtida.
Mamá dice que las muñecas son mis hijas, mis creaciones. Yo le pregunto de dónde salieron, a lo que ella responde: «No sé, decídelo tú». Escucho atenta y lo decido en ese momento: creo un mundo donde ellas son mis hijas, hijas de lana y tela. Las abrazo, beso, entono canciones de cuna y las arrullo. ¡Son mis niñas, mis hijas! La única semilla que brotó de mi cuerpo fueron esas invenciones mudas que ahora, después de tantos años, yacen inertes en algún lugar polvoriento y oscuro de la casa al que jamás me atreví a entrar. Mis hijas, mis niñas aprisionadas en una pieza horrible y sucia, abandonadas por el olvido de mamá, que murió con mi recuerdo encerrado en la cama de madera.
Ahora soy como las muñecas. Hice lo mismo que mamá, ¡morí para ellas! No me ven, no me sienten. Sólo se alimentan del polvo y la oscuridad que predomina en ese cuarto oscuro y frío. Pienso en sacarlas de allí y lavarlas, arreglarlas, cuidarlas, amarlas y vestirlas de nuevo para tapar su piel desnuda y la vergüenza de su madre loca y estúpida, que no pudo velar jamás por sí misma. No obstante, sé que no lo haré. Tengo miedo de lo que puedan ver, todo lo que he cambiado. De seguro se asustarán al ver mi rostro distorsionado por la demencia, degradado por el tiempo. Verán todo lo malo: mi inocencia perdida, la culpa por dejar morir a mamá y desaparecer en ella, su rostro, su recuerdo. Perdí la razón. La de ellos, la mía. Perdí la razón, aunque nunca la tuve. Mi enfermedad, mi padecimiento, mi locura. Fui bendecida con la visión del futuro y el lamento del pasado, el que nunca fue mío y siempre ignoraré. Papá tira las cosas al piso. Grita por haber ultrajado su casa en el momento en que golpeó a su mujer. Grita, maldice. La ira de Dios, ¡la niña! Todo se encaminó a terminar con su vida. Mamá no dice nada. Levanta la cara lacerada por los golpes de la correa y mira a papá a los ojos. No le teme, se ve desafiante. Yo permanezco escondida detrás de una matera, asustada por lo que pueda pasar ahora.
Papá se tumba en el piso y llora como un niño. Se cubre el rostro con las manos mientras se estremece y tiembla por las convulsiones de la culpa al saberse autor de un acto imperdonable. El rostro de mamá cambia, parece que no hay rencor en él, únicamente lástima, pesar por el hombre orgulloso y seguro de sí mismo que ahora gime y solloza como una criatura herida que se sabe a punto de sucumbir. Mamá se seca la sangre del rostro con la mano y acaricia la cabeza de papá. Él la mira con los ojos enrojecidos, inmersos por la culpa y ataviados con el manso ropaje de la súplica, implorando un perdón que ahora ve imposible.
Papá yace tendido en la cama. Está pálido, casi no respira. Mamá no habla con él hace dos meses. La golpiza que le propinó terminó el amor que sentía. Sin embargo, ella es muy buena. Lo perdona pese a todo e incluso llegó a tolerar su presencia, así no compartiera más su mente o su cuerpo.
Ahora está sentada junto a la cama atendiendo al enfermo, que cada vez respira con mayor dificultad. Un sonido horrible sale de la garganta de papá. Es como si roncara pero mucho más fuerte. Parece que sufre cada vez que abre la boca para llenar sus pulmones con un poco de aire. Mamá le pasa pañitos de agua fría por la frente para bajar la fiebre. El cuarto huele mal: hiede a enfermedad. No me gusta, me siento indispuesta con tan sólo pasar frente a la habitación. Un olor a alcohol y sudor se adhiere a las paredes del caluroso cuarto. La cara de papá brilla por el sudor; intenta abrir los ojos pero no puede por el esfuerzo que le implica tal proeza. Mamá me mira y sonríe con melancolía. Seguro no lo ama más, pero los años que pasaron rebosantes de amor y loca pasión tienen mucha fuerza, tanta que por un momento olvida al bruto que la golpeó y rechazó su niña, y recuerda al hombre que una vez fue, aquel que vive en sus recuerdos y mantiene con vida algo del cariño que ambos compartieron.
Mamá está tumbada en el piso. Corro para ver si está bien. La sacudo varias veces con la esperanza de que despierte, que sólo esté dormida. Un gemido sale de algún lado. ¿De mi boca? La cierro y aguzo los oídos para asegurarme... ¡no soy yo, es mamá! Tomo el teléfono y llamo al hospital. Una ambulancia llega después de quince minutos. No dejan que vaya con ella, estoy muy alterada. Una vecina me cuida mientras el carro blanco se aleja de la casa.
Es de noche y duermo. Esta vez no me levanto a ver el reloj de cuerda. La cama es nuevamente un lecho de quimera que se zambulle en un mar de medianoche. El cálido viento del mes de abril entra por las rendijas de la ventana y me acaricia el cuerpo fundido con la nocturnidad y el pecado que nunca hubo de posarse en el lecho, pero que en mis sueños toman el lugar de la aburrida y vulgar realidad.
Y soy violada y amada en opulentas mansiones. Templos de placer y sabiduría sustituyen la mente quebradiza e inexperta. Visiones de animales primarios ataviados con ropas victorianas bailan y seducen libidinosamente a criaturas curiosas, escandalizadas al conocer su bestialidad encarnizada cuando el fuego de su pecho desgarra los trajes que antes fueran vestidos púrpura, sinónimo de complejidad humana y senil. Ahora, tendida y expuesta a las cálidas caricias de dioses rumiantes de la noche, espero y reparo en mi abstracción lastimera y envidio a todos aquellos que deshacen sus grilletes subliminales para saltar al risco, fuera de las ventanas de cristal y puertas de madera.
Pienso en lo que he sido y lo que soy. Siempre niña, siempre vieja, siempre sabia y siempre loca, senil, infantil y malvada pero nunca otra más que yo. Todas, en distintos momentos del espacial tiempo, soy yo. Robé de la razón su sentido y transformé aquello que gozaba de respuesta en una vida universal, querella errante de mi alma y conflicto perpetuo de las voces que no acertaron nunca a gritar en un mismo aliento las palabras adecuadas al espiral viaje de la peregrina niña encerrada en sí misma y negada a los demás. Y soy todo lo que debí ser. Las baldosas, paredes, techos y lámparas de la casa gritan mi nombre para que no pueda olvidarlo. Pero lo hago, no quiero recordarlo; ni esto ni lo otro; ni papá y el reloj de cuerda que mantienen mi fuerza supeditada a su eterno tic-tac-tic-tac; ni la hora que no parará nunca, tic-tac-tic-tac; y el corazón de mamá no deberá parar nunca. Y los fantasmas, y mis recuerdos y papá gritando, y el terrible temor de los truenos al iluminar lo que debe permanecer oscuro, y la casa con sus secretos y terrores, y yo sabiendo mi nombre, con la maldición de recordarlo todo y sin saber cómo hacer para olvidar, dejar ir y por fin descansar, cerrar los ojos y morir o soñar afuera de la ventana de cristal y la puerta de madera que apartan mi menuda humanidad de todos aquellos que no saben de mi sonrisa o mis juegos dulces o detestables. Toda yo: senil, joven, hermosa, vieja, arrugada y aterradora frente a un espejo, deshaciéndose igual que papá en su cama sudada y olorosa, o mamá en el carro blanco que jamás volvió a traer de vuelta.
La risa salta de mi boca. La cierro, pero por más que aprieto los labios se escapa entre los dientes y transita por el aire para perderse en el lugar donde todas las risas van. No quiero reír, pero lo hago. No quiero llorar, pero lo hago. Quiero gritar y alejar a los que hacen de mí un manojo de nervios, y no lo hago. Todo lo que quiero evitar sucede y aquello que debería suceder no existe más.
El reloj de cuerda se detiene para siempre. Soy una mujer adulta que llora frente a esa pared de flores descoloridas y papel amarillo por la cal como sangre y el polvo como huesos. Por eso, ya no podré seguir a mamá. El circular camino del reloj se detuvo sin que quisiera marchar de nuevo. Papá ha muerto hace tanto que el olor a enfermedad que antes me hiciera daño se fue para desaparecer por siempre. Su voz es ahora apenas un recuerdo; un susurro que crece con el estruendo de los rayos en las noches lluviosas que espantan mi imaginación voluntariosa.
La niña también se ha marchado. La anciana espera entre los cuartos oscuros con las muñecas de trapo que aún siguen llamándola «mamá». Ahora soy una mujer adulta. Ya no podré ser jamás el objeto de ira de papá ni el sutil esfuerzo del amor de mamá. Ya no puedo ser ni el viento, ni el agua, ni el fuego o la tierra. Sólo soy yo, la misma de siempre, sin dejar de ser la enfermedad que hace imposible aquella realidad que nunca pude ver. Y ya no podré seguir a mamá. Ella se quedó con el recuerdo de la criatura en su cuna de madera. Estoy sola en la casa y con los ojos abiertos para volver a empezar. Pero de nuevo quiero morir y dormir, y flotar por verdes valles sin necesidad de miembros alados o cauchos que cubran mis lastimados pies. Cierro los ojos un poco para reconocer en la acostumbrada inconsciencia el aliciente que siempre existiera al saber recordar, y siento como si todo eso, el claustro, las ventanas de cristal y la puerta de madera, ya no fueran más para mí. Entonces, dejo escapar el tibio viento de mi boca que empaña el cristal de la ventana, y el reluciente vidrio se torna opaco con la muestra de mi lógica presencia: piel y huesos y razón de ser y justificación para poder hablar y decir lo que oigo y querer lo que anhelo. No obstante, suelto una bocanada de aire y el rancio polvo de la casa me infla los pulmones. No toso ni estornudo, acostumbrada estoy a los cimientos mohosos de mi columna, carne y piel que son el hogar solariego de tejas rojas y reliquias heredadas de otros que han vivido y muerto antes que yo en este mismo lugar.
Soy una mujer adulta ahora. Ni más niña, ni más hija y nunca madre. Mis recuerdos se encierran en cada rincón de cemento y cal y los temores se esfuman con la muerte del reloj, la de mamá y papá y la pequeña niña aterrada por las gentes blancas y negras que devoran al más débil a la primera muestra de cobardía. Cierro los ojos y siento los años adentrados en el cuerpo joven e inexperto. La mente (que ha vivido varias vidas) ordena al amasijo de sangre y carne que descanse para que conozca la paz, siempre anhelada pero abortada desde la gestación misma por los errores de los dioses, quienes en una burla convirtieron una mente y un corazón que son el pilar de la esencia misma, la mía y la de ustedes, para morir y sobrevivir en un mismo día lleno de alegrías y tristezas, y todo lo demás que nos repugna y nos alienta a aprender a permanecer por siempre en nuestras propias casas con ventanas de cristal y puertas de madera, que son objeto de esa locura universal que se aleja de lo que pudiera ser bueno y sagrado, para degenerar en un ser reducido a causa del desconsuelo y la demencia.
Los años pasarán, de eso estoy segura. Me secaré y fundiré en medio del polvo de mis huesos y la cal de la pared, para pertenecer por siempre a la casa con puertas de madera y ventanas de cristal. Pondré a marchar el reloj de cuerda con los ecos de mis palpitaciones y sólo un recuerdo mío será todo lo que veré y sentiré. Luego, cuando mis restos se dignifiquen, vendrán otros que hurgarán en los cuartos de las muñecas de trapo, y verán con curiosidad los retratos de unas personas detenidas en un tiempo lejano que no dirá nada para ellos. Sus vidas continuarán y vivirán y reirán, y llorarán donde yo lo hice y donde mamá lo hizo y donde papá lo hizo, y así, teniendo como testigos únicamente a los fantasmas de los objetos, continuarán su vida que no será la mía, y por fin, habiéndome diluido con las cosas que fueron un solo suspiro, observaré sin interferir con mis locuras y demencias, y dormiré y viviré por siempre, pero como simple observadora de aquellos que no existieron. Seré nada más que un lienzo pegado a una pared pintada con flores descoloridas y papel amarillo desgastado por los avatares del tiempo, riendo en silencio, pregonando las virtudes de la soledad, y celebraré cuando alguien, embriagado con los vinos del compadecimiento, observe el reloj de cuerda sin tirar de sus engranajes y tornillos para que éste pueda, por fin, expirar.
Por Julián Silva Puentes (San Gil, Santander, 1980). Estudiante de derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab). Ésta es su primera publicación.


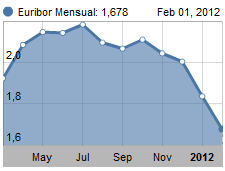








No hay comentarios:
Publicar un comentario